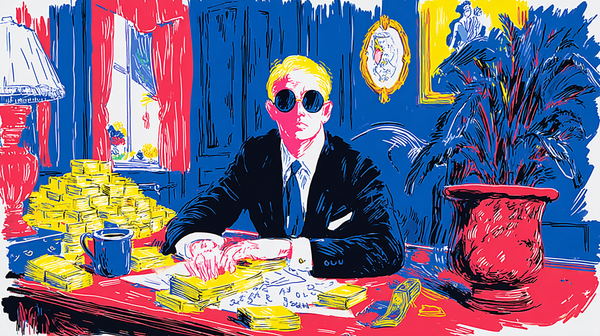50 poemas en español que duelen, rompen y resisten
Explora esta selección de 50 poemas en español que abordan el amor, la muerte, el yo y lo incuestionable. Para leer con el cuerpo entero.

No existe una lista de poemas definitiva. Nadie la ha creado. Nadie puede. Ninguna funciona del todo. Pero esta —esta de aquí— existe por una razón más sucia y más noble: para dejarte con una herida abierta y una pregunta que no sabías que tenías.
No está ordenada por escuela literaria ni por méritos académicos. No pretende enseñarte nada, pero puede que te desmonte un poco. Aquí hay poemas largos como misas y poemas cortos como disparos. Poemas de amor que no se salvan de la desesperación, y otros que parecen escritos desde la última habitación de un motel, a las tres de la madrugada, con la piel todavía temblando.
Algunos los escribieron muertos ilustres, otros voces que casi nadie menciona en voz alta. Lo que los une no es el estilo, ni el prestigio, ni la época: es el hecho de que siguen diciendo algo cuando todo lo demás ya se ha callado.
Esto no es un ranking, pero tampoco es un capricho. Es una antología emocional que atraviesa el amor, la muerte, la libertad, el cuerpo, el exilio y el deseo. Si buscas una lectura que justifique el término “los mejores poemas en español”, quizás no la encuentres aquí. O quizás sí —pero no por lo que esperabas.
Abre uno. Lee. Y si al final algo en ti se desacomoda, entonces esta lista habrá cumplido su función.
Poemas de amor en español que no se olvidan
El amor no se inventó en Instagram. Tampoco en los libros. Pero algunos versos lo dijeron antes y mejor. Lo dijeron sin filtros, sin postureo, sin “te amo” vacío. Lo dijeron con la voz rota, con el cuerpo en vilo, con la certeza de que amar a veces es otra forma de perder.

Aquí no vas a encontrar poemas de amor en español que suenen como tarjetas de aniversario. Vas a encontrar confesiones, heridas, súplicas, ironías, despedidas. Poemas de amor inolvidables, no porque hablen de finales felices, sino porque recuerdan lo que el amor nos arranca cuando se va —y lo que nos deja cuando se queda.
1. La voz a ti debida – Pedro Salinas
Este no es un poema de amor. Es un poema de revelación. Pedro Salinas no escribe al cuerpo ni a la pasión; escribe a la esencia irreductible del otro, esa que no se puede nombrar sin ensuciarla con etiquetas. Este poema —extraído de una obra mayor del mismo título— es un manifiesto amoroso donde la identidad y el deseo se encuentran en estado puro.
Salinas rechaza el disfraz social, el “retrato”, la historia impuesta. No quiere a una mujer hija del linaje, del apellido, de la expectativa. Quiere a alguien que exista solo como sí misma, libre de todo lo heredado. La poesía se convierte entonces en un ejercicio de limpieza: despojar al amor de toda herencia para que pueda existir sin interferencias, sin nombre incluso.
“¡Qué alegría más alta: vivir en los pronombres!” —dice. Y esa línea lo contiene todo. El yo y el tú como espacios sagrados, donde el amor no necesita más geografía que el vínculo directo entre dos conciencias desnudas.
“Te quiero pura, libre, irreductible: tú”.
El verso no ha envejecido.
Sigue golpeando como si lo hubieran escrito esta mañana.
Y eso, precisamente, es lo que vuelve inolvidable este poema: su vocación de verdad, su negativa a aceptar un amor que no sea total, esencial, mutuo y despierto. Salinas no busca compañía. Busca revelación. Por eso, cuando finalmente dice “Yo te quiero, soy yo”, no suena a presentación, sino a epifanía.
La voz a ti debida
Pedro Salinas
Para vivir no quiero Quítate ya los trajes, |
2. Te quiero – Mario Benedetti
Pocos poemas dicen te quiero tantas veces sin caer en la repetición vacía. Y sin embargo, en Benedetti, cada vez que lo dice, resuena distinto. Aquí, el amor no es un refugio; es una alianza. Un compromiso político y cotidiano. El amor no se esconde en una habitación: camina por la calle, “codo a codo”, y no le tiene miedo al mundo.
Este poema se ha vuelto himno, consigna, declaración de principios. Y no es casualidad. Benedetti mezcla ternura y conciencia social sin perder ni un gramo de lirismo. “Te quiero porque tus manos / trabajan por la justicia”, dice. Y ahí está todo: el cuerpo amado no es solo objeto de deseo, es sujeto de acción. Se ama al otro no solo por lo que es, sino por lo que hace y lo que representa.
La estructura es sencilla, casi escolar, pero la repetición de “si te quiero es porque sos” construye un ritmo casi litúrgico. Como una oración laica al amor con causa. Aquí no hay metáforas enredadas ni adornos retóricos: hay claridad como estrategia política. Porque Benedetti sabía que en tiempos oscuros, la poesía tiene que decir las cosas claras. Claras y dulces. Claras y combativas.
Y cuando dice “somos mucho más que dos”, no habla solo del amor romántico. Habla del amor como herramienta de cambio. Como forma de resistencia. Como motor para seguir de pie.
Este no es solo un poema de amor. Es un poema que milita el amor.
Y por eso sigue vivo.
Te quiero
Mario Benedetti
Tus manos son mi caricia
mis acordes cotidianos
te quiero porque tus manos
trabajan por la justicia
si te quiero es porque sos
mi amor mi cómplice y todo
y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos
tus ojos son mi conjuro
contra la mala jornada
te quiero por tu mirada
que mira y siembra futuro
tu boca que es tuya y mía
tu boca no se equivoca
te quiero porque tu boca
sabe gritar rebeldía
si te quiero es porque sos
mi amor mi cómplice y todo
y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos
y por tu rostro sincero
y tu paso vagabundo
y tu llanto por el mundo
porque sos pueblo te quiero
y porque amor no es aureola
ni cándida moraleja
y porque somos pareja
que sabe que no está sola
te quiero en mi paraíso
es decir que en mi país
la gente viva feliz
aunque no tenga permiso
si te quiero es porque sos
mi amor mi cómplice y todo
y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos.
3. Si me quieres, quiéreme entera – Dulce María Loynaz
Este poema no suplica. Ordena. Es una exigencia desnuda, directa, rotunda. Dulce María Loynaz escribe como quien pone un límite con elegancia feroz. No hay espacio para el amor a medias. Aquí, amar implica aceptar el todo o apartarse.
En apenas nueve versos, Loynaz traza el mapa completo del deseo femenino no domesticado. “Quiéreme negra / y blanca. Y gris, y verde, y rubia” —el poema desactiva la lógica de la idealización. El yo poético no se ofrece como musa, sino como ser complejo, contradictorio, lleno de matices. Exige ser amada en cada una de sus formas, incluso en las que no resultan cómodas ni bellas.
No hay metáforas rebuscadas. No las necesita. Cada línea es un golpe de precisión emocional. El verso final —“¡quiéreme toda… o no me quieras!”— no deja resquicio: amar es asumir el vértigo del otro en su totalidad o no es nada.
Loynaz escribe con la claridad de quien ha dejado de pedir permiso para existir. Y eso hace que este poema, corto como un suspiro, resuene como una sentencia eterna.
Si me quieres, quiéreme entera…
Dulce María Loynaz
Si me quieres, quiéreme entera, Si me quieres, no me recortes: |
4. Cacería para un solo enamorado – Cristina Peri Rossi
Este poema es una cacería. Pero no de animales, ni de personas: de palabras. Palabras vivas, rebeldes, obscenas, perezosas, retorcidas. Cristina Peri Rossi construye aquí una escena tragicómica y erótica: el yo poético —una especie de amante desesperado con tijeras— intenta atrapar palabras para regalárselas a otra, como si el lenguaje pudiera ser suficiente para decir lo que se siente.
Y no lo es.
O no siempre.
La primera mitad del poema es un juego casi surrealista. Las palabras no se dejan agarrar. Se resisten. Abren las piernas. Se arrojan por la ventana. Son más cuerpo que signo. Y eso lo cambia todo: el poema es también sobre el deseo como imposibilidad, como idioma que se resquebraja cuando más lo necesitamos.
Cuando finalmente el yo poético logra “recortar muchas”, la lista es absurda y fascinante: “trilce – lábil – púber – araucaria”. Son palabras bellas pero inútiles. Palabras que tocan, pero que no bastan. Porque al final, la persona amada —la destinataria del poema— las lanza por la ventana con indiferencia, como quien no sabe qué hacer con tanto amor traducido en sílabas.
Hay aquí humor, burla, devastación. También un homenaje torcido a Borges, una crítica suave a la frivolidad del amor moderno y una elegía escondida en forma de juego.
Lo que queda al final no es la palabra salvada.
Es la pregunta devastadora:
¿y si el amor también es una palabra que no sirve para nada?
Cacería para un solo enamorado
Cristina Peri Rossi
Me pasé el día recortando palabras para ella.
No era fácil, porque había palabras duras y cortantes
que no se dejaban asir con docilidad;
las perseguía con las tijeras pero ellas fruncían el ceño
abrían las piernas, amenazaban arrojarse desde el balcón.
A veces las sorprendía distraídas,
pero cuando despertaban de su sueño de extranjeras
comenzaban a gritar y a rebelarse,
en un estallido de fricativas por el aire,
deshaciendo los espejos y los vasos.
Más fácil era atrapar a las que dormían
echadas sobre el sofá, como una playa,
pero eran palabras lúbricas y haraganas
perezosas de expresar y de pronunciarse.
Persiguiendo una palabra que tenía muchas piernas
hice tanto ruido que alguna gente se asomó por la ventana.
“Es el vecino –comentaron–
Caza palabras. Deberíamos ayudarlo”.
No sabían que era un regalo solitario.
Recorté muchas
palabras como verde
baila
viento
álamo liviano
ven
vamos a acostarnos
y otras palabras menudas
niñas aún
como núbil
mórbida
caza
corza
ánade
astil
incensario.
Palabras maduras –muérdago
mármol
moro
Mauritania–
palabras estrafalarias
desdoro
pundonor
puericultura
y al final, separé las más queridas:
trilce – lábil – púber – araucaria.
Quería que las tocaras con los dedos
y bajo tus yemas
palpitaran
su pulpa sensible
su densidad.
Eran palabras mansas
retóricas
convencionales,
me contaste
–la fiesta aún no había comenzado–
no sé qué cosa de un señor
llamado Jorge Luis Borges
que está de moda
y la historia de una amiga
muerta allá en el mar
en tardes lilas y lluviosas
cuando los peces bajan
a morir en la costa
y los lobos se esconden.
Fuiste a la ventana
–desde lejos pude apreciar tu desnudez
como un cuadro ocre levemente obsceno–
y me dolían las a de las sandalias
bajo tus pies.
“Hace calor afuera” dijiste
caramba, un pronóstico del tiempo,
era lo único que nos faltaba.
“Me leería un poema o estrujaría una flor”,
sin darte cuenta que entre tus dedos
estrangulabas una amaranta.
“Veremos qué pasa si las dejo caer” comunicaste
y cogiendo las palabras que yo había recortado
las lanzaste desde la ventana por el aire hasta la calle.
Por el camino se descolgó una exhalación
Lloró un gatito
Una libélula perdió las alas
Mentían los sofistas
vértigo me di
Llovían palacios
damas encerradas
princesas escarlata
fresas fucsia
y un caimán colorado.
Arca – line – fagia
leía desde la ventana
aaceldimmdoyoscolaree.
Arce – can – tttlu – che – fra – pom
“¿Has visto?” –me dijiste–
“Al final no eran tan irresistibles”
Una palabra sola
salvada del desastre
colgaba todavía del techo
como una mosca.
Me quedé pensando qué palabra sería
si no era una palabra enferma
una palabra descompuesta
una palabra que no sirve para nada.
5. Poema 20 – Pablo Neruda
Hay poemas que se han vuelto monumentos. Tan citados, tan repetidos, que parecen pertenecer más al imaginario colectivo que al autor que los escribió. “Puedo escribir los versos más tristes esta noche” es uno de ellos. Pero si se repite tanto, si sobrevive al uso y al abuso, es porque dice algo que sigue doliendo donde siempre duele: en la pérdida.
Este poema no habla del amor. Habla del desamor que aún conserva amor. Habla del cuerpo que ya no está, de la contradicción de no quererla y aún así buscarla con la mirada. Es un poema atravesado por el eco. Todo lo que ocurre en él está en pasado, pero un pasado que no ha terminado de irse. Un amor que, aunque ya no arde, sigue dejando ceniza en la garganta.
Neruda construye aquí uno de los más grandes himnos del amor perdido usando palabras sencillas, casi escolares: noche, viento, estrellas, brazos. Pero es precisamente esa aparente ingenuidad formal lo que hace que duela más. El lector no se protege con metáforas complejas. Todo es directo. Todo es reconocible. Todo es humano.
El verso final —“y estos sean los últimos versos que yo le escribo”— es una promesa hecha con los dedos cruzados. Una mentira piadosa que el yo poético se cuenta a sí mismo, como quien cierra una carta que volverá a leer mañana.
Poema 20 no es grande por su originalidad. Es grande porque sigue diciendo lo que no nos atrevemos a decir en voz alta, pero que todos hemos sentido al menos una vez cuando alguien se va.
Poema 20
Pablo Neruda
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Escribir, por ejemplo: «La noche está estrellada,
y tiritan, azules, los astros, a lo lejos».
El viento de la noche gira en el cielo y canta.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Yo la quise, y a veces ella también me quiso.
En las noches como ésta la tuve entre mis brazos.
La besé tantas veces bajo el cielo infinito.
Ella me quiso, a veces yo también la quería.
Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido.
Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella.
Y el verso cae al alma como al pasto el rocío.
Qué importa que mi amor no pudiera guardarla.
La noche está estrellada y ella no está conmigo.
Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos
Mi alma no se contenta con haberla perdido.
Como para acercarla mi mirada la busca.
Mi corazón la busca, y ella no está conmigo.
La misma noche que hace blanquear los mismos árboles.
Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.
Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise.
Mi voz buscaba el viento para tocar su oído.
De otro. Será de otro. Como antes de mis besos.
Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos.
Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero.
Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido.
Porque en noches como ésta la tuve entre mis brazos,
mi alma no se contenta con haberla perdido.
Aunque éste sea el último dolor que ella me causa,
y estos sean los últimos versos que yo le escribo.
6. Chau número tres – Mario Benedetti
Este poema es una despedida que no cierra la puerta. Es la carta de quien se va, pero deja migas emocionales por si el otro quiere volver a encontrarlo. Una renuncia sin despecho, una retirada sin rencor. Como todo lo que escribió Benedetti, hay ternura en la claridad y esperanza en el vacío.
En sus primeros versos, el yo poético entrega a la otra persona su vida entera, “tu gente / tus puestas de sol / y tus amaneceres”, como si se tratara de una herencia. No hay reproche, hay reconocimiento. La imagen de la otra como alguien capaz de “derrotar imposibles” es también una forma de amor: el amor que deja libre.
Pero Benedetti no puede —ni quiere— desaparecer por completo. En la segunda mitad, el poema da un giro: “no creas nunca creas / este falso abandono”. Lo que parecía un adiós rotundo se convierte en una presencia dispersa. El yo estará en un árbol, en un horizonte, en la mirada de un niño. No estará cerca, pero estará en todas partes.
“Chau número tres” no es un poema de pareja: es un poema sobre el amor que sobrevive a sí mismo, que se disuelve sin romperse del todo, que sigue viviendo en los pliegues del recuerdo.
Benedetti, una vez más, escribe sin adornos, sin fuegos artificiales. Y por eso duele más: porque todo está dicho como se dicen las cosas importantes en la vida real: en voz baja, y mirándote a los ojos.
CHAU NÚMERO TRES
Mario Benedetti
Te dejo con tu vida
tu trabajo
tu gente
con tus puestas de sol
y tus amaneceres
sembrando tu confianza
te dejo junto al mundo
derrotando imposibles
segura sin seguro
te dejo frente al mar
descifrándote sola
sin mi pregunta a ciegas
sin mi respuesta rota
te dejo sin mis dudas
pobres y malheridas
sin mis inmadureces
sin mi veteranía
pero tampoco creas
a pie juntillas todo
no creas nunca creas
este falso abandono
estaré donde menos
lo esperes
por ejemplo
en un árbol añoso
de oscuros cabeceos
estaré en un lejano
horizonte sin horas
en la huella del tacto
en tu sombra y mi sombra
estaré repartido
en cuatro o cinco pibes
de esos que vos mirás
y enseguida te siguen
y ojalá pueda estar
de tu sueño en la red
esperando tus ojos
y mirándote.
7. Bolero – Julio Cortázar
Este no es un poema para enamorados. Es un poema para quienes alguna vez descubrieron que el amor no alcanza. Que dos personas pueden darse todo y aún así no ser suficientes. Cortázar, con su estilo contenido y clínico, disecciona el amor sin anestesia, como quien observa un órgano en proceso de apagarse.
La voz poética no está desesperada. Está lúcida. Y esa lucidez duele. “Todo lo mío no te basta / como a mí no me basta que me des / todo lo tuyo.” No hay que añadir nada. La ecuación está rota. El amor no se trata de darlo todo, sino de que ese todo no alcance. Y Cortázar lo dice con precisión quirúrgica.
Más adelante, desarma la fantasía de la pareja perfecta —“la tarjeta postal”— y pone el dedo en la llaga con una de las líneas más brutales del poema:
“Sólo en la aritmética el dos nace del uno más el uno.”
Aquí el romanticismo es demolido por la lógica. Porque la pareja no es suma, es misterio. Y cuando se intenta racionalizar, desaparece.
El fragmento final, “La lenta máquina del desamor”, es uno de los pasajes más demoledores de la poesía de ruptura. Los cuerpos ya no se miran. Ya no se pertenecen. Se quedan de pie frente al espejo, cada uno volviéndose extraño para sí mismo. No hay pelea, no hay drama: hay distanciamiento. Hay la verdad amarga de que el amor también se oxida, incluso sin violencia.
“Ya no te amo,
mi amor.”
Ese “mi amor” al final es un nudo. Una ironía. Una despedida que aún lleva la ropa del afecto.
Este poema es un bolero, sí, pero no el que se canta con tragos en la mano. Es el que suena cuando ya no hay nadie en la pista, y lo único que queda es el eco de lo que no supimos sostener.
Bolero
Julio Cortázar
Qué vanidad imaginar
que puedo darte todo, el amor y la dicha,
itinerarios, música, juguetes.
Es cierto que es así:
todo lo mío te lo doy, es cierto,
pero todo lo mío no te basta
como a mí no me basta que me des
todo lo tuyo.
Por eso no seremos nunca
la pareja perfecta, la tarjeta postal,
si no somos capaces de aceptar
que sólo en la aritmética
el dos nace del uno más el uno.
Por ahí un papelito
que solamente dice:
Siempre fuiste mi espejo,
quiero decir que para verme tenía que mirarte.
Y este fragmento:
La lenta máquina del desamor
los engranajes del reflujo
los cuerpos que abandonan las almohadas
las sábanas los besos
y de pie ante el espejo interrogándose
cada uno a sí mismo
ya no mirándose entre ellos
ya no desnudos para el otro
ya no te amo,
mi amor.
8. Ya no – Idea Vilariño
Este poema no es una ruptura. Es lo que viene después. El silencio que queda cuando ya no hay nada que romper. Idea Vilariño no escribe desde el drama, sino desde la aceptación helada de lo que no será. Cada verso es una renuncia, una negación, una lista de futuros que no sucederán.
“Ya no será / ya no / no viviremos juntos / no criaré a tu hijo / no coseré tu ropa…”
Es un inventario de lo imposible. No hay súplica, no hay esperanza. Hay una claridad cruel que, por su forma sencilla, golpea con más fuerza. La poeta no se pregunta “por qué terminó”, sino por todo lo que nunca empezó. Porque lo que más duele a veces no es lo que se perdió, sino lo que ni siquiera ocurrió.
La estructura del poema refuerza ese vacío: frases cortas, rotas, separadas como los dos que ya no serán. Vilariño no dramatiza; constata. Y eso lo vuelve insoportablemente humano. “No te veré morir”, concluye, como una especie de último privilegio perdido: ni siquiera el dolor compartido está permitido ya.
Este poema no es un grito. Es una tumba abierta.
Y en esa tumba no hay cadáver: hay todo lo que nunca vivió.
Y aún así, de alguna manera, sigue doliendo como si hubiera sido real.
Ya no
Idea Vilariño
Ya no será
ya no
no viviremos juntos
no criaré a tu hijo
no coseré tu ropa
no te tendré de noche
no te besaré al irme
nunca sabrás quién fui
por qué me amaron otros.
No llegaré a saber
por qué ni cómo nunca
ni si era de verdad
lo que dijiste que era
ni quién fuiste
ni qué fui para ti
ni cómo hubiera sido
vivir juntos
querernos
esperarnos
estar.
Ya no soy más que yo
para siempre y tú
ya
no serás para mí
más que tú. Ya no estás
en un día futuro
no sabré dónde vives
con quién
ni si te acuerdas.
No me abrazarás nunca
como esa noche
nunca.
No volverá a tocarte.
No te veré morir.
9. El resplandor del ser – Rosario Castellanos
Rosario Castellanos no escribe sobre el amor. Escribe desde el amor como condición ontológica. El resplandor del seres un poema cósmico, filosófico y radicalmente encarnado. Aquí no hay pareja, no hay tú, no hay otro: hay un ser que se reconoce como parte de todo y que al amar, lo ilumina todo.
El poema arranca con una confesión: “Solo el silencio es sabio. Pero yo estoy labrando… un pequeño panal con mis palabras.” La poeta se sabe limitada, pero insiste. La palabra no es suficiente, pero es lo único que tenemos para alcanzar lo eterno. El lenguaje como herramienta de resurrección, de creación, de revelación.
Y luego aparece el amor. Pero no como emoción íntima, sino como estructura del mundo. “¡Alegría de ser dos! / Y entre los dos, lo eterno.” La experiencia del amor es, para Castellanos, una revelación metafísica: la carne como camino hacia el absoluto, el otro como espejo sagrado donde el yo por fin se encuentra.
Más adelante, el poema se vuelve casi un salmo pagano. Habla del almendro que florece tras la muerte, de la primavera como “plenitud tan breve y delicada”. Y entonces, en una de sus líneas más prodigiosas, dice:
“No era la eternidad. Era la primavera.”
No hace falta más. Castellanos acaba de nombrar el misterio: la belleza fugaz que justifica todo.
Este poema es una catedral. Una catedral construida con humildad, fe, pensamiento y ternura. No hay sentimentalismo. Hay vértigo. Y hay certeza:
“El amor que nos ama / no aparta de nosotros ni un instante la mirada.”
Rosario Castellanos logra con este texto lo que solo logran los grandes místicos, los grandes amantes y los grandes poetas: hacer que la palabra, aunque no baste, brille como si bastara.
El Resplandor del Ser
Rosario Castellanos
Sólo el silencio es sabio.
Pero yo estoy labrando, como con cien abejas,
un pequeño panal con mis palabras.
Todo el día el zumbido
del trabajo feliz va esparciendo en el aire
el polvo de oro de un jardín lejano.
En mí crece un rumor lento como en el árbol
cuando madura un fruto.
Todo lo que era tierra -oscuridad y peso-,
lo que era turbulencia de savia, ruido de hoja,
va haciéndose sabor y redondez.
¡Inminencia feliz de la palabra!
Porque una palabra no es el pájaro
que vuela y huye lejos.
Porque no es el árbol bien plantado.
Porque una palabra es el sabor
que nuestra lengua tiene de lo eterno,
por eso hablo.
El ser eterno, único,
la redondez del círculo cumplida.
Boca que se abre para decir sí
como se abre -asintiendo- la semilla.
Baja a la inteligencia
total, sin mengua, la palabra;
y queda (como el ámbito por el que vuela un pájaro)
plena y maravillada.
En mí su voluntad no fue hermosura.
Me hizo, como a la planta del desierto,
áspera y taciturna.
Me alzó para medir la soledad
en la extensión sin término, desnuda.
El viento herido en mis espinas- sangra.
Mi única flor es la obediencia oscura.
No ser ya más. O ser
sumisa, un instrumento.
Una flauta en los dedos de la música,
una espiga inclinada bajo el verano inmenso.
No ser ya más. Girar
disciplinadamente ceñida al universo.
Navegar sin orillas
en el amor perfecto.
Amanece en el valle. Con qué lento
resplandor se sonrosa la nieve de las cimas
y cómo se difunde la luz en el silencio.
Hechizada, contemplo el milagro de estar
como en el centro puro de un diamante.
¡Ah, despertar, vivir,
amar, amar el viento
como un amor de pájaro!
De toda la creación esta creatura,
ésta, para mi gozo.
Escogida y perfecta,
coronación del mundo más hermoso.
De su promesa viene
a ser presencia pura.
¡Oh, amor! ¡Oh, misterio,
agua donde la perla se consuma!
¡Alegría de ser dos! En dos orillas
va el río, regalándose.
En dos alas el pájaro
sube al centro del aire.
En las manos unidas
reposa, sostenido, el universo.
¡Alegría de ser dos, y entre los dos
lo eterno!
Me llamas, como a Eurídice,
rompiendo la tiniebla.
El nombre que me das
es para que amanezca.
Sonreída, inocente,
hierba, me vuelvo al aire conmovido.
De la noche no tengo
más que el rocío.
Me alegro con la rama del almendro.
Calló todo el invierno, pero sin descansar,
pues preparaba el tiempo
de convertir lo oscuro de la tierra
en esta flor con la que hoy me alegro.
Se mecía la rama
y era una flor abierta
su única palabra.
¡Cuánta muerte vencida para alcanzar la cima
de plenitud tan breve y delicada!
No era la eternidad. Era la primavera.
La primavera que florece y pasa.
Lo supe con mi carne.
Que la vida es la flor que entre sus dedos
va deshojando el aire
para dejar sin cárcel el perfume
y sin dueño la miel temblorosa del cáliz.
Así, como a la flor del cardo, nos destruye.
Lo supe con mi carne.
¡Qué amistad la del agua con su cauce
y qué conversación la de la rama
cortejada del aire!
En la mano del día
resplandece un anillo de esponsales.
¡Qué nupcias de la luz y del espejo!
Nadie está solo. Nadie.
No temo por la hoja del arbusto pequeño,
aunque la oculte el árbol poderoso,
aunque la huelle el paso del becerro.
El rocío la embellece
de noche y en silencio.
¡Cömo canta la tierra cuando gira!
Canta la ligereza de su vuelo,
su libertad, su gracia, su alegría.
Así cantan los pájaros
regresando a su nido desde lejos.
El amor que nos ama
no aparta de nosotros ni un instante
la mirada.
Bajo ella estamos todos los dispersos,
como espigas en haz, en gravilla apretada.
La medida completa
que él alzaría en sólo una brazada.
¿Quién vivió y no lo cree?
Las palabras lo juran,
lo atestiguan los seres.
Que este don que nos dieron es don que se recibe
y ya no se devuelve.
A veces hay la noche,
pero la luz es fiel y vuelve siempre.
Al tercer día todo resucita.
Sólo la muerte muere.
No te despidas nunca.
La hoja que el otoño desprende de la rama
conoce los caminos del regreso.
La juventud recuerda su querencia.
La golondrina vuelve del destierro.
No te despidas nunca, porque el mundo
es redondo y perfecto.
10. La caricia perdida – Alfonsina Storni
Este poema no es una confesión amorosa: es una pregunta lanzada al viento. Alfonsina Storni escribe desde el hueco que deja el amor no consumado, no dirigido, no correspondido. Es el poema de una ternura que no encuentra dónde depositarse, como una carta sin destinatario que igual se lanza al buzón.
“Se me va de los dedos la caricia sin causa...”
Así empieza el poema: con una pérdida que no es tragedia, sino suspensión. La caricia no duele porque fue rechazada; duele porque no tuvo a quién ir dirigida. Es el amor como potencia sin acto, como deseo sin presencia.
El tono es de espera. De vacío elegante. La voz poética se ofrece a la posibilidad de amar “al primero que acertara a llegar”, pero nadie llega. Entonces, la caricia vaga. Y el poema se convierte en una pregunta metafísica: ¿qué pasa con el amor que no se da? ¿Qué destino tiene el gesto que no encuentra cuerpo?
En la segunda parte, el poema se convierte en un susurro a un viajero imaginario. Una figura posible, quizás futura, quizás fantasma. Alguien que podría, algún día, sentir esa caricia flotando y reconocerla como suya.
“En el viento fundida, ¿me reconocerás?”
Es la pregunta que, en el fondo, resume todo deseo humano:
¿Podrás verme, aunque no me veas? ¿Podrás sentirme, aunque no llegue?
Storni logra con este poema algo extremadamente difícil: convertir la ausencia en presencia poética. La caricia que no fue se convierte en verso. Y ese verso, al leerse, se vuelve real.
La caricia perdida
Alfonsina Storni
Se me va de los dedos la caricia sin causa,
se me va de los dedos... En el viento, al rodar,
la caricia que vaga sin destino ni objeto,
la caricia perdida, ¿quién la recogerá?
Pude amar esta noche con piedad infinita,
pude amar al primero que acertara a llegar.
Nadie llega. Están solos los floridos senderos.
La caricia perdida, rodará... rodará...
Si en el viento te llaman esta noche, viajero,
si estremece las ramas un dulce suspirar,
si te oprime los dedos una mano pequeña
que te toma y te deja, que te logra y se va.
Si no ves esa mano, ni la boca que besa,
si es el aire quien teje la ilusión de llamar,
oh, viajero, que tienes como el cielo los ojos,
en el viento fundida, ¿me reconocerás?
Poemas sobre la muerte, el duelo y lo que nos rompe
La muerte es el tema más viejo de la poesía. Y sin embargo, sigue siendo el más urgente. Porque aunque no sepamos cómo nombrarla, sabemos que nos persigue. A veces la llevamos en el cuerpo. A veces la vemos en otros. A veces llega como un final, otras como una ausencia anticipada. Pero siempre deja algo atrás: un hueco, una pregunta, una grieta que el lenguaje intenta —en vano— tapar.

Estos poemas no buscan consuelo. No venden esperanza. Son miradas directas a la herida. A veces la muerte es literal —la del cuerpo, la del ser querido—. Otras veces es simbólica: la muerte del amor, del yo, del mundo como era. Lo importante es que aquí, el verso no embalsama. Aquí la poesía no maquilla la pérdida: la nombra. Le da forma. La deja sangrar.
11. Oración por Marilyn Monroe – Ernesto Cardenal
En este poema, Ernesto Cardenal convierte una noticia de farándula en una plegaria profundamente humana. Marilyn Monroe ya no es un ícono pop: es una mujer rota por dentro, utilizada por fuera, muerta con la mano en el teléfono como símbolo perfecto de la soledad moderna.
El poema acusa —a Hollywood, a nosotros, al mundo— pero lo hace con ternura. Cardenal no pide castigo, pide perdón: para ella y para todos. Porque Marilyn, dice, solo siguió el guion que le escribimos. No fue una excepción. Fue el espejo.
El cierre —“¡Contesta Tú al teléfono!”— es uno de los más devastadores de la poesía en español del siglo XX. No hay redención asegurada, pero sí un acto final de fe: que alguien, en algún lado, todavía esté dispuesto a escuchar.
Oración Por Marilyn Monroe
Ernesto Cardenal
Señor
recibe a esta muchacha conocida en toda la Tierra con el nombre de Marilyn Monroe,
aunque ése no era su verdadero nombre
(pero Tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a los 9 años
y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar)
y que ahora se presenta ante Ti sin ningún maquillaje
sin su Agente de Prensa
sin fotógrafos y sin firmar autógrafos
sola como un astronauta frente a la noche espacial.
Ella soñó cuando niña que estaba desnuda en una iglesia (según cuenta el Times)
ante una multitud postrada, con las cabezas en el suelo
y tenía que caminar en puntillas para no pisar las cabezas.
Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras.
Iglesia, casa, cueva, son la seguridad del seno materno
pero también algo más que eso...
Las cabezas son los admiradores, es claro
(la masa de cabezas en la oscuridad bajo el chorro de luz).
Pero el templo no son los estudios de la 20th Century-Fox.
El templo —de mármol y oro— es el templo de su cuerpo
en el que está el hijo de Hombre con un látigo en la mano
expulsando a los mercaderes de la 20th Century-Fox
que hicieron de Tu casa de oración una cueva de ladrones.
Señor
en este mundo contaminado de pecados y de radiactividad,
Tú no culparás tan sólo a una empleadita de tienda
que como toda empleadita de tienda soñó con ser estrella de cine.
Y su sueño fue realidad (pero como la realidad del tecnicolor).
Ella no hizo sino actuar según el script que le dimos,
el de nuestras propias vidas, y era un script absurdo.
Perdónala, Señor, y perdónanos a nosotros
por nuestra 20th Century
por esa Colosal Super-Producción en la que todos hemos trabajado.
Ella tenía hambre de amor y le ofrecimos tranquilizantes.
Para la tristeza de no ser santos
se le recomendó el Psicoanálisis.
Recuerda Señor su creciente pavor a la cámara
y el odio al maquillaje insistiendo en maquillarse en cada escena
y cómo se fue haciendo mayor el horror
y mayor la impuntualidad a los estudios.
Como toda empleadita de tienda
soñó ser estrella de cine.
Y su vida fue irreal como un sueño que un psiquiatra interpreta y archiva.
Sus romances fueron un beso con los ojos cerrados
que cuando se abren los ojos
se descubre que fue bajo reflectores
¡y se apagan los reflectores!
Y desmontan las dos paredes del aposento (era un set cinematográfico)
mientras el Director se aleja con su libreta
porque la escena ya fue tomada.
O como un viaje en yate, un beso en Singapur, un baile en Río
la recepción en la mansión del Duque y la Duquesa de Windsor
vistos en la salita del apartamento miserable.
La película terminó sin el beso final.
La hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono.
Y los detectives no supieron a quién iba a llamar.
Fue
como alguien que ha marcado el número de la única voz amiga
y oye tan solo la voz de un disco que le dice: WRONG NUMBER
O como alguien que herido por los gangsters
alarga la mano a un teléfono desconectado.
Señor:
quienquiera que haya sido el que ella iba a llamar
y no llamó (y tal vez no era nadie
o era Alguien cuyo número no está en el Directorio de los Ángeles)
¡contesta Tú al teléfono!
12. Los heraldos negros – César Vallejo
“Los heraldos negros” no es solo uno de los poemas más citados de la lengua española. Es una explosión contenida, una grieta en la sintaxis del consuelo, un agujero en la estructura de sentido. Su primer verso —“Hay golpes en la vida, tan fuertes… ¡Yo no sé!”— abre el poema con una renuncia al entendimiento, como si el lenguaje mismo no pudiera sostener lo que se va a decir.
Vallejo no nombra una muerte, ni un duelo particular. No hay tú, no hay yo, no hay escena. Solo hay el eco de un golpe que llega sin aviso y deja al hablante con la mirada rota. Un golpe que no es metáfora, pero tampoco del todo real: es algo que “como si” fuera enviado por un “odio de Dios”. El poema se articula, entonces, como una paradoja: trata de lo inefable, pero lo dice. Grita lo que no se puede gritar. Y en eso está su fuerza.
La voz poética no busca comprensión. De hecho, repite dos veces “¡Yo no sé!”, como un intento por evitar la trampa de explicar lo inexplicable. Porque el dolor que describe no tiene causa clara, ni justicia, ni redención. Es una herida que aparece en mitad de la vida y lo arruina todo sin avisar.
“Son las caídas hondas de los Cristos del alma / de alguna fe adorable que el Destino blasfema.”
Aquí el poema deja de ser personal y se vuelve teológico. No porque hable de religión, sino porque cuestiona directamente el sentido último de la existencia. ¿Para qué creer, si igual llega el golpe? ¿Para qué amar, si el horno del pan siempre se quema antes de tiempo?
Vallejo termina en círculo. Vuelve al primer verso. No porque no tenga nada más que decir, sino porque no hay forma de cerrar lo que no se cierra. El poema es un eco desesperado que reverbera dentro del lector y le recuerda que hay dolores que no se resuelven, solo se habitan.
“Los heraldos negros” es un poema que *no da respuestas. Solo nos hace más preguntas. Y por eso sigue siendo necesario.
Los heraldos negros
César Vallejo
Hay golpes en la vida, tan fuertes... Yo no sé!
Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos,
la resaca de todo lo sufrido
se empozara en el alma... Yo no sé!
Son pocos, pero son... Abren zanjas oscuras
en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte.
Serán tal vez los potros de bárbaros atilas;
o los heraldos negros que nos manda la Muerte.
Son las caídas hondas de los Cristos del alma,
de alguna fe adorable que el Destino blasfema.
Esos golpes sangrientos son las crepitaciones
de algún pan que en la puerta del horno se nos quema.
Y el hombre... Pobre...pobre! Vuelve los ojos, como
cuando por sobre el hombro nos llama una palmada;
vuelve los ojos locos, y todo lo vivido
se empoza, como charco de culpa, en la mirada.
Hay golpes en la vida, tan fuertes... Yo no sé!
13. Poema 21 – Alejandra Pizarnik
El poema número veintiuno (de Árbol de Diana) es un poema breve, casi un susurro, pero cargado de un peso existencial devastador. La voz que habla lo hace desde unadoble conciencia, una vida vivida en duplicado, en la carne y en la memoria, en lo que se es y en lo que se recuerda. La repetición de haber "nacido tanto" no remite al gozo de existir, sino al cansancio de haberse repetido en demasiadas formas, en demasiadas heridas.
Ese “doblemente sufrido” evoca la vida como condena, como repetición dolorosa en dos planos: el presente tangible y ese pasado que no deja de doler. La poeta no escribe desde un lugar estable, sino desde una fractura: “la memoria de aquí y de allá”. No hay un único origen, ni un solo cuerpo, ni una sola lengua. Todo es duplicidad, desarraigo, sombra.
Este poema, aunque mínimo, es un ejemplo claro del estilo de Pizarnik: economía verbal, intensidad lírica y una profundidad psíquica que roza lo insoportable. Es una confesión, una queja, un gesto de rendición. Pero también una afirmación: la de seguir naciendo, aun cuando cada nacimiento duela más que el anterior.
Explora más sobre la poesía de Pizarnik en esta selección que hicimos.
21
Alejandra Pizarnik
he nacido tanto
y doblemente sufrido
en la memoria de aquí y de allá
14. El hijo – Alfonsina Storni
El hijo no es una celebración de la maternidad. Es una visión lírica y desgarrada de ese vínculo como misterio, riesgo y desposesión. Desde el primer verso, Alfonsina plantea la paradoja central: el hijo nace desde el cuerpo, pero es un enigma inalcanzable. La madre “está ciega” ante lo que será ese ser: ¿una flor o una espada? ¿Un ángel o una sierpe? Nada es certeza. Todo es amenaza velada.
Storni escribe desde una maternidad visceral, premonitoria, inquietante. La carne que da vida se transforma en “plumón de llanto”, en algo vulnerable, transitorio, que sonríe sin saber si será destruido. El poema está atravesado por un lenguaje de ternura ambigua, de dulzura con filo. Hay flores y sombras, hay mecer y corte, hay ternura, pero también miedo.
Este no es un hijo idealizado, ni una madre en paz. Es el temblor de alguien que sabe que al dar vida, también entrega su muerte. La última estrofa, con esa “frase brutal” y el cuerpo empujado, plantea una escena al borde de lo bíblico o lo sacrificial. Lo que nace puede ser redención… o condena.
Un poema breve pero poderoso, donde la maternidad es poesía carnal y amenaza metafísica a la vez.
El hijo
Alfonsina Storni
Se inicia y abre en ti, pero estás ciega
para ampararlo y si camina ignoras
por flores de mujer o espada de hombre,
ni qué alma prende en él, ni cómo mira.
Lo acunas balanceando, rama de aire,
y se deshace en pétalos tu boca
porque tu carne ya no es carne, es tibio
plumón de llanto que sonríe y alza.
Sombra en tu vientre apenas te estremece
y sientes ya que morirás un día
por aquél sin piedad que te deforma.
Una frase brutal te corta el paso
y aún rezas y no sabes si el que empuja
te arrolla sierpe o ángel se despliega.
15. Yo no tengo soledad – Gabriela Mistral
En este poema, Gabriela Mistral convierte el abrazo materno en una barricada contra el mundo. Todo afuera —el cielo, la tierra, el mar— es desamparo. La noche es vasta y fría, la carne del mundo está triste, la luna cae. Pero el cuerpo que estrecha, que mece, que oprime con ternura a su hijo, no está sola. La maternidad no como condena, sino como refugio absoluto.
Es un poema con estructura casi de canción o letanía, donde cada estrofa termina con una reafirmación: “¡yo no tengo soledad!”. La repetición no es insistencia vacía, sino resistencia. Una declaración de sentido en un universo indiferente. La maternidad aquí no duele, protege. El poema no idealiza la vida, pero sí la capacidad de una mujer de encontrar un sentido íntimo y poderoso en el lazo con otro ser.
La voz poética no está en paz con el mundo, pero ha encontrado un centro emocional donde el dolor no entra. En pocas líneas, Mistral entrega una joya luminosa sobre la presencia como antídoto contra el vacío.
Yo No Tengo Soledad
Gabriela Mistral
Es la noche desamparo
de las sierras hasta el mar.
Pero yo, la que te mece,
¡yo no tengo soledad!
Es el cielo desamparo
pues la luna cae al mar.
Pero yo, la que te estrecha,
¡yo no tengo soledad!
Es el mundo desamparo.
Toda carne triste va.
Pero yo, la que te oprime,
¡yo no tengo soledad!
16. Tía Chofi – Jaime Sabines
Este no es un poema triste. Es más cruel que eso: es honesto. Sabines despide a su tía con una mezcla desbordante de cariño, pena y lucidez emocional. La voz poética no finge grandezas ni virtudes inventadas. La tía Chofi fue “corriente”, “simple”, una mujer virgen que vivió para otros, que pidió para dar y envejeció sin haber sido besada. Y, sin embargo, duele.
Duele su muerte porque era invisible, porque no hacía “nada”, porque parecía estar esperando morirse desde hacía años. Y duele más todavía que, cuando por fin muere, el mundo siga como si nada, que la vida continúe con películas y amantes mientras ella queda enterrada con flores de vecina en un cementerio olvidado de provincia.
Sabines convierte el poema en una súplica final, una exigencia casi teológica para que “los ángeles te tomen” y “cierren tus ojos con cuidados de madre”. Porque, en su abandono, la tía Chofi representa lo más puro: la bondad callada, la entrega sin épica, la ternura sin reconocimiento.
No hay impostura en este homenaje. Solo la verdad de lo que amamos cuando ya no está. Y eso —en un poema que no se arrodilla ante la muerte, pero sí ante el amor— lo vuelve inolvidable.
Explora la colección de poemas de Sabines que hicimos y siente más con sus letras.
Tía Chofi
Jaime Sabines
Amanecí triste el día de tu muerte, tía Chofi,
pero esa tarde me fui al cine e hice el amor.
Yo no sabía que a cien leguas de aquí estabas muerta
con tus setenta años de virgen definitiva,
tendida sobre un catre, estúpidamente muerta.
Hiciste bien en morirte, tía Chofi,
porque no hacías nada, porque nadie te hacía caso,
porque desde que murió abuelita, a quien te consagraste,
ya no tenías qué hacer y a leguas se miraba
que querías morirte y te aguantabas.
¡Hiciste bien!
Yo no quiero elogiarte como acostumbran los arrepentidos,
porque te quise a tu hora, en el lugar preciso,
y harto sé lo que fuiste, tan corriente, tan simple,
pero me he puesto a llorar como una niña porque te moriste.
¡Te siento tan desamparada,
tan sola, sin nadie que te ayude a pasar la esquina,
sin quien te dé un pan!
Me aflige pensar que estás bajo la tierra
tan fría de Berriozábal,
sola, sola, terriblemente sola,
como para morirse llorando.
Ya sé que es tonto eso, que estás muerta,
que más vale callar,
¿pero qué quieres que haga
si me conmueves más que el presentimiento de tu muerte?
Ah, jorobada, tía Chofi,
me gustaría que cantaras
o que contaras el cuento de tus enamorados.
Los campesinos que te enterraron sólo tenían
tragos y cigarros,
y yo no tengo más.
Ha de haberse hecho el cielo ahora con tu muerte,
y un Dios justo y benigno ha de haberte escogido.
Nunca ha sido tan real eso en lo que tu creíste.
Tan miserable fuiste que te pasaste dando tu vida
a todos. Pedías para dar, desvalida.
Y no tenías el gesto agrio de las solteronas
porque tu virginidad fue como una preñez de muchos hijos.
En el medio justo de dos o tres ideas que llenaron tu vida
te repetías incansablemente
y eras la misma cosa siempre.
Fácil, como las flores del campo
con que las vecinas regaron tu ataúd,
nunca has estado tan bien como en ese abandono de la muerte.
Sofía, virgen, antigua, consagrada,
debieron enterrarte de blanco
en tus nupcias definitivas.
Tú que no conociste caricia de hombre
y que desjaste que llegaran a tu rostro arrugas antes que besos,
tú, casta, limpia, sellada,
debiste llevar azahares tu último día.
Exijo que los ángeles te tomen
y te conduzcan a la morada de los limpios.
Sofía virgen, vaso transparente, cáliz,
que la muerte recoja tu cabeza blandamente
y que cierre tus ojos con cuidados de madre
mientras entona cantos interminables.
Vas a ser olvidada de todos
como los lirios del campo,
como las estrellas solitarias;
pero en las mañanas, en la respiración del buey,
en el temblor de las plantas,
en la mansedumbre de los arroyos,
en la nostalgia de las ciudades,
serás como la niebla intocable, hálito de Dios que despierta.
Sofía virgen, desposada en un cementerio de provincia,
con una cruz pequeña sobre tu tierra,
estás bien allí, bajo los pájaros del monte,
y bajo la yerba, que te hace una cortina para mirar al mundo.
17. Límites – Jorge Luis Borges
Límites es un poema que parece tranquilo, pero tiene la voz de alguien que está cerrando lentamente todas las puertas de su vida. Borges no dramatiza la muerte: la administra. Nos habla de calles por las que ya no volverá a pasar, de libros que no leerá, de voces que no escuchará más. Y lo hace sin lamento, como quien toma nota de lo perdido con una precisión casi contable.
La muerte no aparece como un evento repentino, sino como una suma de momentos invisibles que se van cerrando sin aviso. Una despedida sutil de los espejos, de las casas, de las personas y de uno mismo. El tono es estoico, casi impersonal, pero debajo late algo muy humano: la nostalgia de no haber sabido cuándo fue “la última vez”.
Borges escribe como si el tiempo lo observara, no al revés. Como si él fuera apenas un lector más de su propia vida.
Y al final del poema, esa voz que parecía hablar desde lejos se nos confiesa:
“espacio, tiempo y Borges ya me dejan”.
Una línea que es tumba, epitafio y despedida simultánea.
Este no es solo un poema sobre la muerte. Es un inventario lírico de lo que se pierde cuando no sabemos que estamos perdiendo. Y eso es lo que más duele.
Límites
Jorge Luis Borges
De estas calles que ahondan el poniente,
una habrá (no sé cuál) que he recorrido
ya por última vez, indiferente
y sin adivinarlo, sometido
a quien prefija omnipotentes normas
y una secreta y rígida medida
a las sombras, los sueños y las formas
que destejen y tejen esta vida.
Si para todo hay término y hay tasa
y última vez y nunca más y olvido
¿Quién nos dirá de quién, en esta casa,
sin saberlo, nos hemos despedido?
Tras el cristal ya gris la noche cesa
y del alto de libros que una trunca
sombra dilata por la vaga mesa,
alguno habrá que no leeremos nunca.
Hay en el Sur más de un portón gastado
con sus jarrones de mampostería
y tunas, que a mi paso está vedado
como si fuera una litografía.
Para siempre cerraste alguna puerta
y hay un espejo que te aguarda en vano;
la encrucijada te parece abierta
y la vigila, cuadrifronte, Jano*.
Hay, entre todas tus memorias, una
que se ha perdido irreparablemente;
no te verán bajar a aquella fuente
ni el blanco sol ni la amarilla luna.
No volverá tu voz a lo que el persa
dijo en su lengua de aves y de rosas,
cuando al ocaso, ante la luz dispersa,
quieras decir inolvidables cosas.
¿Y el incesante Ródano y el lago,
todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino?
Tan perdido estará como Cartago
que con fuego y con sal borró el latino*.
Creo en el alba oír un atareado
rumor de multitudes que se alejan;
son lo que me ha querido y olvidado;
espacio, tiempo y Borges ya me dejan.
* Cuadrifonte Jano: En la antigua mitología romana, Jano es el dios de los comienzos, las transiciones, las puertas y el tiempo. Usualmente se representa con dos caras, una mirando al futuro y la otra al pasado. En este caso, Borges usa el término "cuadrifronte" (cuatro frentes) para describirnos un Jano con cuatro caras.
* Latino: Se refiere a los romanos en la toma y destrucción del imperio cartaginés.
18. Imagen – José Emilio Pacheco
Una imagen detenida en el tiempo. Una fotografía como trampa y espejo. En apenas seis versos, José Emilio Pacheco condensa una meditación sobre la muerte sin decir “muerte”. La foto captura un instante, pero en cuanto lo hace, ya está lejos. El tiempo —ese oleaje que no cesa— convierte el presente en ruina.
Este poema es un reloj sin manecillas: nos recuerda que el rostro que miramos en una vieja imagen ya no existe, que incluso nosotros —al vernos— somos testigos del cadáver futuro que habitamos. No hay dramatismo, no hay floritura. Solo la certeza helada del paso del tiempo y la vejez como distancia entre lo que fuimos y lo que inevitablemente seremos.
Pacheco no nos ofrece consuelo. Nos entrega una verdad simple y demoledora: cada imagen nuestra es ya un retrato póstumo en potencia. Una despedida.
Imagen
José Emilio Pacheco
La foto queda allí. Detuvo un segundo.
Se convirtió en pasado en el mismo instante.
El oleaje del tiempo no cesa nunca.
La vejez nos distancia a cada minuto
de la imagen inmóvil donde quien fuimos
contempla fiel al muerto que seremos.
19. Obituario con hurras – Mario Benedetti
Benedetti, el poeta del amor y de la nostalgia, también podía escribir con rabia. Y en este poema lo hace con los dientes apretados. “Vamos a festejarlo” no es un epitafio: es una condena póstuma. No hay luto, hay júbilo. Porque no todos los muertos son iguales, y hay algunos cuya partida es una forma de justicia tardía.
Este poema es un acto de memoria. Un recordatorio de que el dolor que causan ciertas figuras no desaparece con su muerte. Que hay difuntos que dejan cicatrices, no ausencias. Y que a veces la dignidad está en no perdonar. La voz poética convoca a los lastimados, los marginales, los que cargan con fantasmas, a celebrar que el verdugo —el crápula, el monstruo prócer— por fin cayó.
Benedetti, sin metáforas ni eufemismos, dinamita el tabú de llorar a todos por igual. Y nos dice: a este muerto, ni una lágrima.
Obituario con hurras
Mario Benedetti
Vamos a festejarlo
Vengan todos
Los inocentes
Los damnificados
Los que gritan de noche
Los que sufren de día
Los que sufren el cuerpo
Los que alojan fantasmas
Los que pisan descalzos
Los que blasfeman y arden
Los pobres congelados
Los que quieren a alguien
Los que nunca se olvidan
vamos a festejarlo
vengan todos
el crápula se ha muerto
se acabó el alma negra
el ladrón
el cochino
se acabó para siempre
hurra
que vengan todos
vamos a festejarlo
a no decir
la muerte
siempre lo borra todo
todo lo purifica
cualquier día
la muerte
no borra nada
quedan
siempre las cicatrices
hurra
murió el cretino
vamos a festejarlo
a no llorar de vicio
que lloren sus iguales
y se traguen sus lágrimas
se acabó el monstruo prócer
se acabó para siempre
vamos a festejarlo
a no ponernos tibios
a no creer que éste
es un muerto cualquiera
vamos a festejarlo
a no volvernos flojos
a no olvidar que éste
es un muerto cualquiera
vamos a festejarlo
a no volvernos flojos
a no olvidar que éste
es un muerto de mierda.
20. Llanto por Ignacio Sánchez Mejías – Federico García Lorca
Este poema no es un lamento: es una elegía furiosa, encendida, que canta la muerte como se canta una tragedia griega. Con una musicalidad hipnótica y una imaginería desbordante, Lorca eleva la figura del torero Ignacio Sánchez Mejías a la altura de un mito caído. Dividido en cuatro partes, el texto oscila entre la precisión obsesiva de la hora (“a las cinco de la tarde”) y una metáfora encarnizada del dolor, la sangre y la pérdida.
Cada sección es una forma distinta del duelo: el relato seco de la cogida, la negación visceral ante la sangre, la confrontación con el cadáver y, por último, la asunción de la ausencia. Lorca no escatima en símbolos ni en intensidad: el toro, la luna, el Guadalquivir, las madres, las piedras, los jazmines, la gangrena… Todo el poema es una danza con la muerte, escrita con una belleza atroz.
Aquí, la poesía no cura. No alivia. Pero resiste. Y en su resistencia, nos deja una de las elegías más poderosas de la literatura en español.
Llanto por Ignacio Sánchez Mejías
FEDERICO GARCÍA LORCA
1.
La cogida y la muerte
A las cinco de la tarde.
Eran las cinco en punto de la tarde.
Un niño trajo la blanca sábana
a las cinco de la tarde.
Una espuerta de cal ya prevenida
a las cinco de la tarde.
Lo demás era muerte y sólo muerte
a las cinco de la tarde.
El viento se llevó los algodones
a las cinco de la tarde.
Y el óxido sembró cristal y níquel
a las cinco de la tarde.
Ya luchan la paloma y el leopardo
a las cinco de la tarde.
Y un muslo con un asta desolada
a las cinco de la tarde.
Comenzaron los sones de bordón
a las cinco de la tarde.
Las campanas de arsénico y el humo
a las cinco de la tarde.
En las esquinas grupos de silencio
a las cinco de la tarde.
¡Y el toro solo corazón arriba!
a las cinco de la tarde.
Cuando el sudor de nieve fue llegando
a las cinco de la tarde,
cuando la plaza se cubrió de yodo
a las cinco de la tarde,
la muerte puso huevos en la herida
a las cinco de la tarde.
A las cinco de la tarde.
A las cinco en punto de la tarde.
Un ataúd con ruedas es la cama
a las cinco de la tarde.
Huesos y flautas suenan en su oído
a las cinco de la tarde.
El toro ya mugía por su frente
a las cinco de la tarde.
El cuarto se irisaba de agonía
a las cinco de la tarde.
A lo lejos ya viene la gangrena
a las cinco de la tarde.
Trompa de lirio por las verdes ingles
a las cinco de la tarde.
Las heridas quemaban como soles
a las cinco de la tarde,
y el gentío rompía las ventanas
a las cinco de la tarde.
A las cinco de la tarde.
¡Ay qué terribles cinco de la tarde!
¡Eran las cinco en todos los relojes!
¡Eran las cinco en sombra de la tarde!
2
La sangre derramada
¡Que no quiero verla!
Dile a la luna que venga,
que no quiero ver la sangre
de lgnacio sobre la arena.
¡Que no quiero verla!
La luna de par en par,
caballo de nubes quietas,
y la plaza gris del sueño
con sauces en las barreras.
¡Que no quiero verla!
Que mi recuerdo se quema.
¡Avisad a los jazmines
con su blancura pequeña!
¡Que no quiero verla!
La vaca del viejo mundo
pasaba su triste lengua
sobre un hocico de sangres
derramadas en la arena,
y los toros de Guisando,
casi muerte y casi piedra,
mugieron como dos siglos,
hartos de pisar la tierra.
No.
¡Que no quiero verla!
Por las gradas sube Ignacio
con toda su muerte a cuestas.
Buscaba el amanecer,
y el amanecer no era.
Busca su perfil seguro,
y el sueño lo desorienta.
Buscaba su hermoso cuerpo
y encontró su sangre abierta.
¡No me digáis que la vea!
No quiero sentir el chorro
cada vez con menos fuerza;
ese chorro que ilumina
los tendidos y se vuelca
sobre la pana y el cuero
de muchedumbre sedienta.
¿Quién me grita que me asome?
¡No me digáis que la vea!
No se cerraron los ojos
cuando vio los cuernos cerca,
pero las madres terribles
levantaron la cabeza.
Y a través de las ganaderías
hubo un aire de voces secretas,
que gritaban a toros celestes,
mayorales de pálida niebla.
No hubo príncipe en Sevilla
que comparársele pueda,
ni espada como su espada
ni corazón tan de veras.
Como un río de leones
su maravillosa fuerza,
y como un torso de mármol
su dibujada prudencia.
Aire de Roma andaluza
le doraba la cabeza
donde su risa era un nardo
de sal y de inteligencia.
¡Qué gran torero en la plaza!
¡Qué buen serrano en la sierra!
¡Qué blando con las espigas!
¡Qué duro con las espuelas!
¡Qué tierno con el rocío!
¡Qué deslumbrante en la feria!
¡Qué tremendo con las últimas
banderillas de tiniebla!
Pero ya duerme sin fin.
Ya los musgos y la hierba
abren con dedos seguros
la flor de su calavera.
Y su sangre ya viene cantando:
cantando por marismas y praderas
resbalando por cuernos ateridos,
vacilando sin alma por la niebla,
tropezando con miles de pezuñas
como una larga, oscura, triste lengua,
para formar un charco de agonía
junto al Guadalquivir de las estrellas.
¡Oh blanco muro de España!
¡Oh negro toro de pena!
¡Oh sangre dura de Ignacio!
¡Oh ruiseñor de sus venas!
No.
¡Que no quiero verla!
Que no hay cáliz que la contenga,
que no hay golondrinas que se la beban,
no hay escarcha de luz que la enfríe,
no hay canto ni diluvio de azucenas,
no hay cristal que la cubra de plata.
No.
¡¡Yo no quiero verla!!
3
Cuerpo presente
La piedra es una frente donde los sueños gimen
sin tener agua curva ni cipreses helados.
La piedra es una espalda para llevar al tiempo
con árboles de lágrimas y cintas y planetas.
Yo he visto lluvias grises correr hacia las olas
levantando sus tiernos brazos acribillados,
para no ser cazadas por la piedra tendida
que desata sus miembros sin empapar la sangre.
Porque la piedra coge simientes y nublados,
esqueletos de alondras y lobos de penumbra;
pero no da sonidos, ni cristales, ni fuego,
sino plazas y plazas y otras plazas sin muros.
Ya está sobre la piedra Ignacio el bien nacido.
Ya se acabó; ¿qué pasa? Contemplad su figura:
la muerte lo ha cubierto de pálidos azufres
y le ha puesto cabeza de oscuro minotauro.
Ya se acabó. La lluvia penetra por su boca.
El aire como loco deja su pecho hundido,
y el Amor, empapado con lágrimas de nieve,
se calienta en la cumbre de las ganaderías.
¿Qué dicen? Un silencio con hedores reposa.
Estamos con un cuerpo presente que se esfuma,
con una forma clara que tuvo ruiseñores
y la vemos llenarse de agujeros sin fondo.
4
Alma ausente
No te conoce el toro ni la higuera,
ni caballos ni hormigas de tu casa.
No te conoce el niño ni la tarde
porque te has muerto para siempre.
No te conoce el lomo de la piedra,
ni el raso negro donde te destrozas.
No te conoce tu recuerdo mudo
porque te has muerto para siempre.
El otoño vendrá con caracolas,
uva de niebla y montes agrupados,
pero nadie querrá mirar tus ojos
porque te has muerto para siempre.
Porque te has muerto para siempre,
como todos los muertos de la Tierra,
como todos los muertos que se olvidan
en un montón de perros apagados.
No te conoce nadie. No. Pero yo te canto.
Yo canto para luego tu perfil y tu gracia.
La madurez insigne de tu conocimiento.
Tu apetencia de muerte y el gusto de su boca.
La tristeza que tuvo tu valiente alegría.
Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace,
un andaluz tan claro, tan rico de aventura.
Yo canto su elegancia con palabras que gimen
y recuerdo una brisa triste por los olivos.
Poemas del yo roto (identidad, locura, desdoblamiento)
Hay veces en que el enemigo no está afuera, sino adentro. La poesía lo sabe desde siempre: el yo no es uno, es un enjambre. Se fragmenta, se multiplica, se contradice. Lo persigue la sombra de lo que fue, lo hiere el eco de lo que nunca será.
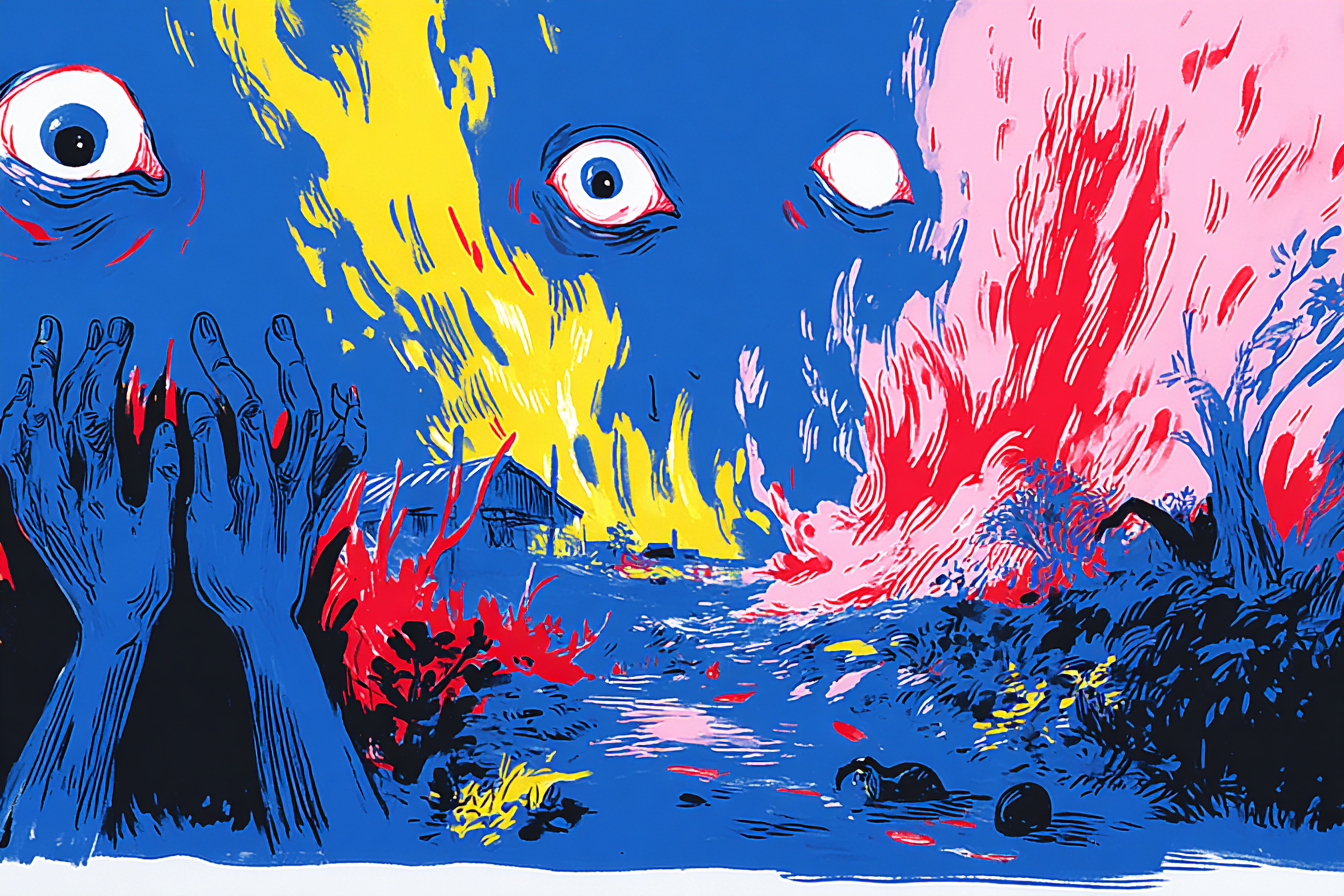
Aquí aparecen voces que se quiebran y se reinventan. Poetas que hablan con sus dobles, que escuchan el murmullo de la locura, que sienten la identidad como un disfraz que se agrieta. Estos versos no buscan coherencia ni calma: exploran el abismo íntimo, el lugar donde la conciencia se tuerce y el lenguaje se hace espejo roto.
La poesía del yo roto no es cómoda. Tampoco es clara. Pero nos revela algo esencial: que dentro de cada uno de nosotros hay otros, incontables, que pugnan por salir.
21. Yo no soy yo – Juan Ramón Jiménez
Yo no soy yo es uno de esos poemas breves que funcionan como cuchillas: cortan de inmediato y siguen abriendo capas con el tiempo. Juan Ramón Jiménez no necesita gritar para quebrar al lector. Con apenas ocho versos, nos enfrenta al mayor desconcierto: no somos quienes creemos ser.
El yo poético está dividido. Hay un “otro” que camina a su lado, que lo observa, que lo contradice. Un doble. Un espectro. Un testigo sereno que sobrevive a cada arrebato, a cada error. No es un poema sobre locura explícita, pero sí sobre desdoblamiento, sobre la fractura de la identidad.
Esta voz paralela no discute, no hiere. Perdona cuando el yo odia. Calla cuando el yo habla. Es el alma tranquila que observa al alma en guerra. ¿Quién es este otro? ¿Conciencia? ¿Memoria? ¿La parte que permanece cuando todo lo demás cae?
El poema, aunque fue escrito hace más de un siglo, tiene una vigencia brutal. En la era del algoritmo, donde cada uno proyecta mil versiones de sí mismo —el yo profesional, el yo de Instagram, el yo que aparenta estar bien—, la pregunta de fondo se vuelve ineludible: ¿Quién soy cuando no me estoy mirando?
Al final, la frase que más duele es también la más sencilla:
“el que quedará en pie cuando yo muera.”
Una línea que congela. Porque no se trata de un consuelo, sino de una amenaza: quizá ese otro, que nunca fuimos del todo, sea lo único que quede.
Este poema no busca respuestas. Solo enuncia una certeza incómoda: incluso dentro de uno mismo, no hay unidad. Hay múltiples yos. Y alguno de ellos se quedará observando el final.
Yo no soy yo
Juan Ramón Jiménez
Yo no soy yo.
Soy este
que va a mi lado sin yo verlo,
que, a veces, voy a ver,
y que, a veces olvido.
El que calla, sereno, cuando hablo,
el que perdona, dulce, cuando odio,
el que pasea por donde no estoy,
el que quedará en pie cuando yo muera.
22. Altazor (fragmento) – Vicente Huidobro
Altazor no es un poema: es un descenso. Un derrumbe controlado por una mente que ya no confía ni en Dios ni en el lenguaje. En este fragmento del Canto I, Huidobro se autodevora, se escinde, se desdobla y se proclama: “Soy yo Altazor, el doble de mí mismo”.
Desde la primera línea, el yo lírico está en guerra con su propia existencia. Es un ser atrapado en el vértigo de su época —el año 1919, la caída del cristianismo, el fin de Europa como idea—, y también en el vértigo interno de no saber quién es, de hablarse a sí mismo como a un extraño. Es el yo roto por excelencia: el que se observa obrar y se burla de su reflejo. El que ha viajado colgado del paracaídas de sus propios prejuicios. El que busca consuelo y solo encuentra preguntas.
La identidad aquí no es una línea recta ni una máscara: es una grieta. Huidobro la recorre como un astronauta sin nave, flotando en un universo que gira sin compasión ni respuestas. La figura de Dios aparece, pero no como fe, sino como residuo: “Dios mental / Dios aliento / Dios joven / Dios viejo / Dios pútrido”. Es una sucesión de máscaras rotas que ya no sirven para tapar el vacío.
Hay algo profundamente moderno en este poema: el yo que ya no se sostiene como centro del universo, sino como ruina hablante. Lo que queda es una conciencia fracturada, hambrienta, lúcida hasta el delirio. El lenguaje se vuelve magma. Las imágenes se desploman como si el poema se escribiera al borde del colapso.
Pero no es un poema derrotado. Es un manifiesto del caos. Un gesto desesperado —y hermoso— por darle forma al abismo.
Altazor (Fragmento)
Vicente Huidobro
Soy yo Altazor
Altazor
Encerrado en la jaula de su destino
En vano me aferro a los barrotes de la evasión posible
Una flor cierra el camino
Y se levantan como la estatua de las llamas.
La evasión imposible
Más débil marcho con mis ansias
Que un ejército sin luz en medio de emboscadas
Abrí los ojos en el siglo
En que moría el cristianismo.
Retorcido en su cruz agonizante
Ya va a dar el último suspiro
¿Y mañana qué pondremos en el sitio vacío?
Pondremos un alba o un crepúsculo
¿Y hay que poner algo acaso?
La corona de espinas
Chorreando sus últimas estrellas se marchita
Morirá el cristianismo que no ha resuelto ningún problema
Que sólo ha enseñado plegarias muertas.
Muere después de dos mil años de existencia
Un cañoneo enorme pone punto final a la era cristiana
El Cristo quiere morir acompañado de millones de almas
Hundirse con sus templos
Y atravesar la muerte con un cortejo inmenso
Mil aeroplanos saludan la nueva era
Ellos son los oráculos y las banderas
Hace seis meses solamente
Dejé la ecuatorial recién cortada
En la tumba guerrera del esclavo paciente
Corona de piedad sobre la estupidez humana.
Soy yo que estoy hablando en este año de 1919
Es el invierno
Ya la Europa enterró todos sus muertos
Y un millar de lágrimas hacen una sola cruz de nieve
Mirad esas estepas que sacuden las manos
Millones de obreros han comprendido al fin
Y levantan al cielo sus banderas de aurora
Venid, venid, os esperamos porque sois la esperanza
La única esperanza
La última esperanza
Soy yo Altazor el doble de mí mismo
El que se mira obrar y se ríe del otro frente a frente
El que cayó de las alturas de su estrella
Y viajó veinticinco años
Colgado al paracaídas de sus propios prejuicios
Soy yo Altazor el del ansia infinita
del hambre eterno y descorazonado
Carne labrada por arados de angustia
¿Cómo podré dormir mientras haya adentro tierras desconocidas?
Problemas
Misterios que se cuelgan a mi pecho
Estoy solo
La distancia que va de cuerpo a cuerpo
Es tan grande como la que hay de alma a alma
Solo
Solo
Solo
Estoy solo parado en la punta del año que agoniza
El universo se rompe en olas a mis pies
Los planetas giran en torno a mi cabeza
Y me despeinan al pasar con el viento que desplazan
Sin dar una respuesta que llene los abismos
Ni sentir este anhelo fabuloso que busca en la fauna del cielo
Un ser materno donde se duerma el corazón
Un lecho a la sombra del torbellino de enigmas
Una mano que acaricie los latidos de la fiebre.
Dios diluido en la nada y el todo
Dios todo y nada
Dios en las palabras y en los gestos
Dios mental
Dios aliento
Dios joven Dios viejo
Dios pútrido
lejano y cerca
Dios amasado a mi congoja
23. Walking Around – Pablo Neruda
Hay poemas que no se escriben con tinta, sino con pus. Walking Around es uno de ellos.
Aquí no hay metáforas delicadas, no hay jardín lírico. Hay náusea, hartazgo, y un yo que quiere dejar de ser.
“Sucede que me canso de ser hombre.”
Así empieza. Con una línea que debería estar escrita en la puerta de todos los consultorios psiquiátricos del siglo XX.
Neruda se pasea como un cadáver lúcido entre sastrerías, cines y peluquerías —espacios donde el cuerpo se vuelve mercancía o espectáculo— y ese cuerpo, el suyo, ya es una cárcel. Está hastiado de sí mismo: de sus pies, de sus uñas, de su sombra. Está enfermo de lo humano.
Este poema no es un paseo: es un vómito.
No hay contemplación. Hay violencia contenida, deseos absurdos (matar una monja con un golpe de oreja), objetos triviales convertidos en pesadillas (paraguas, ombligos, dentaduras olvidadas). Todo es grotesco. Todo lo cotidiano es repulsivo.
Y sin embargo, en medio del absurdo, algo se revela:
el yo no quiere morir; quiere dejar de absorber sin sentido. Quiere dejar de ser raíz que se pudre sola bajo tierra.
“No quiero para mí tantas desgracias.”
“No quiero continuar de raíz y de tumba…”
No es suicidio, es deseo de otra forma de existencia. Un cuerpo sin deber, un alma sin lunes.
Y el final es el más triste de todos:
“camisas que lloran / lentas lágrimas sucias.”
La ropa tendida llora por él. Las camisas cuelgan como ahorcados.
Este poema es un descenso al sótano del yo, un paseo neurótico por el infierno urbano, una confesión entre rabia, náusea y poesía.
WALKING AROUND
Pablo Neruda
SUCEDE que me canso de ser hombre.
Sucede que entro en las sastrerías y en los cines
marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro
navegando en un agua de origen y ceniza.
El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos.
Sólo quiero un descanso de piedras o de lana,
sólo quiero no ver establecimientos ni jardines,
ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores.
Sucede que me canso de mis pies y mis uñas
y mi pelo y mi sombra.
Sucede que me canso de ser hombre.
Sin embargo sería delicioso
asustar a un notario con un lirio cortado
o dar muerte a una monja con un golpe de oreja.
Sería bello
ir por las calles con un cuchillo verde
y dando gritos hasta morir de frío.
No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas,
vacilante, extendido, tiritando de sueño,
hacia abajo, en las tripas mojadas de la tierra,
absorbiendo y pensando, comiendo cada día.
No quiero para mí tantas desgracias.
No quiero continuar de raíz y de tumba,
de subterráneo solo, de bodega con muertos
ateridos, muriéndome de pena.
Por eso el día lunes arde como el petróleo
cuando me ve llegar con mi cara de cárcel,
y aúlla en su transcurso como una rueda herida,
y da pasos de sangre caliente hacia la noche.
Y me empuja a ciertos rincones, a ciertas casas húmedas,
a hospitales donde los huesos salen por la ventana,
a ciertas zapaterías con olor a vinagre,
a calles espantosas como grietas.
Hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos
colgando de las puertas de las casas que odio,
hay dentaduras olvidadas en una cafetera,
hay espejos
que debieran haber llorado de vergüenza y espanto,
hay paraguas en todas partes, y venenos, y ombligos.
Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos,
con furia, con olvido,
paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia,
y patios donde hay ropas colgadas de un alambre:
calzoncillos, toallas y camisas que lloran
lentas lágrimas sucias.
24. No sé cuántas almas tengo – Fernando Pessoa
Este poema no intenta ordenar ni suplicar. Desarma. Con una voz serena y alucinada, Pessoa confiesa algo que la mayoría oculta: no saberse uno solo, ni continuo, ni estable. El yo no es una esencia, es un desfile. Cambia “a cada instante” y se reconoce extraño incluso para sí mismo.
“No sé cuántas almas tengo” no es un poema de angustia: es una radiografía estoica del desdoblamiento. Pessoa no dramatiza su fragmentación: la observa, la enumera, la escribe como quien anota un fenómeno natural. El resultado es más inquietante que cualquier grito: una calma que revela la disolución de la identidad en mil versiones simultáneas.
“Yo soy mi propio paisaje” podría ser el núcleo del poema. El sujeto no está en lo que es, sino en lo que contempla. No actúa: presencia. Y esa mirada —multiplicada, disociada, fatigada— convierte la experiencia de existir en un ejercicio de lectura interminable. Relee su vida como quien hojea un diario ajeno.
El último verso clava la estocada final: “¿Fui yo? Dios lo sabe, porque lo escribió.” El yo es tan provisional que ni el recuerdo lo confirma. Solo Dios —o el azar, o la escritura misma— guarda la versión verdadera.
Pessoa convierte la identidad en un acertijo sin solución. Y ese gesto, tan contemporáneo, tan roto y a la vez tan lúcido, hace que este poema no solo sobreviva, sino que nos interprete mejor de lo que podríamos hacerlo nosotros mismos.
No sé cuántas almas tengo
Fernando Pessoa
No sé cuántas almas tengo.
A cada instante cambié.
Continuamente me extraño.
Nunca me vi ni me hallé.
De tanto ser solo tengo el alma.
Quien tiene alma no tiene calma.
El que ve es solo es lo que ve,
quien siente ya no es quien es.
Atento a lo que soy y veo,
ellos me vuelvo, no yo.
Cada sueño o el deseo
no es mío si allí nació.
Yo soy mi propio paisaje,
el que presencia su paisaje,
diverso, móvil y solo,
no sé sentirme yo donde estoy.
Así, ajeno, voy leyendo,
como páginas, mi ser,
sin prever eso que sigue
ni recordar el ayer.
Anoto en lo que leí
lo que creí que sentí.
Releo y digo: “¿Fui yo?”
Dios lo sabe, porque lo escribió.
25. Desdoblamiento en máscara de todos – Olga Orozco
Este poema es una travesía por dentro de todos los rostros posibles. En Desdoblamiento en máscara de todos, Olga Orozco no escribe desde una identidad fija, sino desde la fractura. La voz poética se desplaza —desnuda, múltiple, casi espectral— hacia una tierra sin coordenadas, donde lo individual se disuelve y solo queda la memoria ancestral del nosotros.
Desde el inicio, el yo se despoja de todo: del cuerpo, del nombre, incluso del pie que camina. Esa renuncia no es derrota, sino apertura. Orozco invoca un lenguaje más antiguo que la lógica, uno que vibra en preguntas no respondidas, en jeroglíficos escritos con sangre, en lenguas de ciegos que suben como zumbidos hacia la noche. Cada imagen es un eco de lo inasible: una luna que se refleja en todos los albergues, una raza que excluye al yo, una sola efigie escrita en el revés del alma.
El poema no narra. Respira. Se expande como una visión que emerge en el umbral del sueño y la conciencia. Las estrofas son fragmentos de una revelación en proceso, como si el lenguaje todavía no alcanzara a nombrar del todo lo que presiente. Orozco sugiere que no hay muerte ajena, que todo nacimiento es compartido, que cada historia ocurre en todas partes. Esa conciencia radical nos arrastra al borde de lo místico: “Despierto en cada sueño con el sueño con que Alguien sueña al mundo.”
Y entonces, la estocada final: “Es víspera de Dios.” No como esperanza mesiánica, sino como un estremecimiento. El poema cierra con la imagen de una divinidad aún incompleta, que se está armando en pedazos dentro de nosotros. No hemos sido creados: estamos siendo.
Orozco no escribe poesía confesional. Escribe poesía cósmica. No nos muestra lo que siente: nos sumerge en la sensación de ser muchos al mismo tiempo, de llevar máscaras que no elegimos, de habitar un cuerpo que solo es el umbral de otra cosa.
Desdoblamiento en máscara de todos
Olga Orozco
Lejos,
de corazón en corazón,
más allá de la copa de niebla que me aspira desde el fondo
del vértigo,
siento el redoble con que me convocan a la tierra de nadie.
(¿Quién se levanta en mí?
¿Quién se alza del sitial de su agonía, de su estera de zarzas,
y camina con la memoria de mi pie?)
Dejo mi cuerpo a solas igual que una armadura de intemperie
hacia adentro
y depongo mi nombre como un arma que solamente hiere.
(¿Dónde salgo a mi encuentro
con el arrobamiento de la luna contra el cristal
de todos los albergues?)
Abro con otras manos la entrada del sendero que no sé adónde da
y avanzo con la noche de los desconocidos.
(¿Dónde llevaba el día mi señal,
pálida en su aislamiento
la huella de una insignia que mi pobre victoria arrebataba al tiempo?)
Miro desde otros ojos esta pared de brumas
en donde cada uno ha marcado con sangre el jeroglífico de su soledad,
y suelta sus amarras y se va en un adiós de velero fantasma
hacia el naufragio.
(¿No había en otra parte, lejos, en otro tiempo,
una tierra extranjera,
una raza de todos menos uno, que se llamó la raza de los otros,
un lenguaje de ciegos que ascendía en zumbidos y en
burbujas hasta la sorda noche?)
Desde adentro de todos no hay más que una morada
bajo un friso de máscaras;
desde adentro de todos hay una sola efigie que fue
inscrita en el revés del alma;
desde adentro de todos cada historia sucede en todas partes:
no hay muerte que no mate,
no hay nacimiento ajeno ni amor deshabitado.
(¿No éramos el rehén de una caída,
una lluvia de piedras desprendida del cielo,
un reguero de insectos tratando de cruzar la hoguera del castigo?)
Cualquier hombre es la versión en sombras de un
Gran Rey herido en su costado.
Despierto en cada sueño con el sueño con que Alguien
sueña al mundo.
Es víspera de Dios.
Está uniendo en nosotros sus pedazos.
26. Mademoiselle Satán – Jorge Carrera Andrade
Este no es un poema sobre el deseo. Es un exorcismo. Una batalla entre el cuerpo y la culpa, entre el fuego de la carne y las ruinas del alma. En Mademoiselle Satán, Jorge Carrera Andrade construye una figura femenina casi demoníaca —una Lilith tropical, erótica, incendiaria— que arrastra al yo poético a una caída sin redención.
Desde el primer verso, el tono es de confesión arrebatada. No hay erotismo sutil aquí, hay arrebato, lenguaje bíblico, olor a incienso y azufre. La mujer no es amada: es adorada y maldita. El hablante se convierte en un penitente tembloroso que lleva como silicio “la señal de sus dientes”, atrapado entre el placer brutal y el remordimiento absoluto. Esta no es una amante, es una aparición que lo marca “con la lengua venenosa” y lo deja para siempre exiliado de sí mismo.
El poema avanza como una procesión al infierno. Cada estrofa es una flagelación: pezones como vino nocturno, vientres convexos con vello erizado, muslos que martirizan. El cuerpo femenino es tratado como templo herético y trampa mortal. No hay metáforas delicadas: hay carne. Hay espasmo. Hay sangre en el altar. Carrera Andrade escribe como si quemara el poema mientras lo escribe.
Pero lo más perturbador del texto no es su carga sexual, sino su contradicción: la voz poética no puede renunciar al recuerdo. No quiere redención. La cruz sería más fácil que esta memoria. El pecado se vuelve adicción: “tu desnudez que viene las noches a mi lecho… es tu mejor venganza.”
Mademoiselle Satán podría parecer una simple hipérbole de pasión. Pero en realidad, es un poema sobre cómo el deseo puede fracturar el yo, desfigurar la fe, y convertir el placer en un tormento que no cesa. Es el retrato de un hombre destruido por su pulsión. Un cuerpo poseído que confunde a la mujer con el diablo… y al diablo con la salvación.
Mademoiselle Satán
Jorge Carrera Andrade
Mademoiselle Satán rara orquídea del vicio.
¿Por qué me hiciste, di, de tu cuerpo regalo
la señal de tus dientes llevo como silicio
en mi carne posesa del Enemigo Malo.
¿Por qué probó mi lengua el sabor de tu sexo
y el vino que en la noche destiló tus pezones?
¿Por qué el vello que nace de tu vientre convexo
se erizó para mí con nuevas tentaciones?
¿Por qué se hundió en mis labios tu lengua venenosa
y se hallaron tus ojos con un lúbrico signo?
Y cuando haces vibrar tu desnudez lechosa
pienso en que debes ser la hembra del maligno.
Si se adueñó este ídolo de mi alma hasta la muerte
y no tengo la culpa ¡oh San Antonio casto!
Yo que era niño aún y como el roble fuerte
dejé quemar mi vida sobre tu altar nefasto.
Yo la he visto desnuda ¡Señor!, ¡sí, yo la he visto!
Tembló y quedose el alma eternamente muda.
Prefiero a ese recuerdo los tres clavos de Cristo,
la cruz, antes que verla en mis noches desnuda.
Señorita Satán, tú que todo lo puedes,
tus hombros, tus caderas que reclaman incienso,
tus suaves pies, tus brazos, son otras tantas redes,
tendidas hacia el pobre corazón indefenso.
Me diste el dulce gusto de tu boca, el turbante
martirio de tus muslos ceñiste a mi cintura,
y cuando fuimos presa del espasmo extenuante,
tu enorme beso fue como una quemadura.
Eres la hembra única, lo mismo en el reposo
que en el sexual combate, ¡Santa Orquídea del vicio!
Hasta cuando torturas con tu cuerpo oloroso,
no hay placer en el mundo que iguale aquel suplicio.
Satán, mujer que tienes un rubí en cada pecho,
tus verdes ojos lúbricos son siempre una asechanza,
tu desnudez que viene las noches a mi lecho,
para mi ciego olvido, es tu mejor venganza.
27. Epitafio – Nicanor Parra
Este no es un poema de despedida. Es una autopsia en vida. Parra no espera a morir para que lo recuerden: se escribe el epitafio él mismo, como quien redacta una ficha clínica de su yo más carnal, más humano, más patético. No hay épica, no hay redención. Hay inventario.
La voz poética es un yo que se observa desde fuera, con una lupa sin piedad: la voz no es ni delgada ni gruesa, el rostro es cuadrado, la nariz mulata, la boca azteca, la luz irónica. Todo el poema es una taxonomía del yo como rareza de museo, como espécimen imperfecto de la especie humana. Como si se dijera: “No soy especial. Soy un error de fábrica bellamente documentado”.
Pero lo que más duele no es el cuerpo: es la frase final. Esa línea que, si uno no se cuida, se le queda pegada como sentencia bíblica:
“Fui lo que fui: una mezcla
de vinagre y aceite de comer
¡Un embutido de ángel y bestia!”
Ese “fui lo que fui” suena a veredicto final, pero no hay solemnidad. Es la voz de alguien que ya se rió tanto de sí mismo que hasta la autocrítica le queda chica. No hay grandeza, ni miseria: hay contradicción. Hay humanidad cruda.
Parra, con este poema, no busca que lo entendamos. Solo deja el rastro de lo que fue: una criatura atravesada por lo divino y lo ridículo. Como todos. Como nadie.
Epitafio
Nicanor Parra
De estatura mediana,
Con una voz ni delgada ni gruesa,
Hijo mayor de profesor primario
Y de una modista de trastienda;
Flaco de nacimiento
Aunque devoto de la buena mesa;
De mejillas escuálidas
Y de más bien abundantes orejas;
Con un rostro cuadrado
En que los ojos se abren apenas
Y una nariz de boxeador mulato
Baja a la boca de ídolo azteca
-Todo esto bañado
Por una luz entre irónica y pérfida-
Ni muy listo ni tonto de remate
Fui lo que fui: una mezcla
De vinagre y aceite de comer
¡Un embutido de ángel y bestia!
28. El loco – Leopoldo María Panero
Este poema no es un testimonio, es un exorcismo. Panero no se mira al espejo: se arrastra por el lodo que queda detrás del espejo. Habla una voz que ya no es un yo, sino una criatura descompuesta, escindida, desplazada de lo humano por la violencia, la locura, la biografía, la poesía misma.
Desde el inicio, el poeta se ubica en los márgenes: “he vivido en la alcantarilla”, “he transportado las heces”, “he enseñado a las larvas”. Este yo no quiere redimirse: quiere registrar con precisión su degradación. Y al hacerlo, crea una nueva forma de belleza: la belleza del residuo, del cuerpo que ya no quiere ser cuerpo.
En sus versos hay ecos de Rimbaud, de Artaud, pero sobre todo de una infancia traicionada:
“de niño me secuestraron para una alucinante batalla
y […] me sedujeron para ejecutar el sacrilegio”
Panero escribe desde el manicomio, pero no necesita paredes para delimitar su encierro. La cárcel es el lenguaje. La cárcel es el nombre que le preguntan en el poema —y que nadie logra decir sin oscurecerse.
Cada imagen duele: los hombres manchando su cara con cieno, los tentáculos de la vida tocando las zonas más íntimas, los ojos que lo exilian con la mirada. Pero lo más brutal es que el poema no suplica. Declara. Con ritmo bíblico, con tono de revelación blasfema:
“He vivido su tentación, y he vivido el pecado
del que nadie cabe nunca nos absuelva.”
El yo está roto, sí. Pero no como un espejo quebrado. Está podrido por dentro, consumido por gusanos de lenguaje, por visiones que no caben en la razón.
Panero no pide comprensión: lanza su cuerpo lírico a las moscas. Y aun así, en esa inmolación, revela una lucidez feroz. El yo, aquí, no está muerto. Está maldito.
El Loco
Leopoldo María Panero
He vivido entre los arrabales, pareciendo
un mono, he vivido en la alcantarilla
transportando las heces,
he vivido dos años en el Pueblo de las Moscas
y aprendido a nutrirme de lo que suelto.
Fui una culebra deslizándose
por la ruina del hombre, gritando
aforismos en pie sobre los muertos,
atravesando mares de carne desconocida
con mis logaritmos.
Y sólo pude pensar que de niño me secuestraron para una alucinante batalla
y que mis padres me sedujeron para
ejecutar el sacrilegio, entre ancianos y muertos.
He enseñado a moverse a las larvas
sobre los cuerpos, y a las mujeres a oír
cómo cantan los árboles al crepúsculo, y lloran.
Y los hombres manchaban mi cara con cieno, al hablar,
y decían con los ojos «fuera de la vida», o bien «no hay nada que pueda
ser menos todavía que tu alma», o bien «cómo te llamas»
y «qué oscuro es tu nombre».
He vivido los blancos de la vida,
sus equivocaciones, sus olvidos, su
torpeza incesante y recuerdo su
misterio brutal, y el tentáculo
suyo acariciarme el vientre y las nalgas y los pies
frenéticos de huida.
He vivido su tentación, y he vivido el pecado
del que nadie cabe nunca nos absuelva.
29. Morir cada día un poco más – Blanca Varela
Este poema es una disección delicada del yo que se apaga sin estridencias. No hay grito, no hay locura visible: hay desgaste. Como quien se va limando los bordes del alma a punta de rutina, hasta quedar convertido en polvo fino. Blanca Varela no necesita grandes gestos para mostrar la desintegración: basta con “recortarse las uñas, el pelo, los deseos”. Esa tríada es letal. El cuerpo, el símbolo y el impulso, todos recortados con la misma tijera del hastío o del abandono.
La voz poética mira al cielo, sí, pero lo ve como un animal que huye. No hay contemplación mística, sino desconcierto. No hay certeza cósmica, sino la sospecha de que el universo también escapa. El yo se sabe mínimo frente a lo inmenso, pero no por humildad, sino por descomposición interna. Y el remate —“en el cielo espantado por mí”— sugiere una culpa intransferible, una presencia que asusta incluso al infinito. Es el yo que se volvió amenaza para todo lo que toca.
Este poema no pide comprensión ni consuelo. Es la bitácora silenciosa de quien ha hecho de su propio desmoronamiento una forma de estar en el mundo. Aquí no hay catarsis. Hay desvelo. Y eso lo hace profundamente humano.
Morir cada día un poco más
Blanca Varela
Morir cada día un poco más
recortarse las uñas
el pelo
los deseos
aprender a pensar en lo pequeño
y en lo inmenso
en las estrellas más lejanas
e inmóviles
en el cielo
manchado como un animal que huye
en el cielo
espantado por mi.
30. Nocturno – Rubén Darío
Este no es el Darío de los cisnes ni de la lira azul. Es el otro, el que tiembla. El que ha conocido el insomnio como batalla interna y se ha enfrentado al abismo de sí mismo sin ornamento.
“Nocturno” es un poema de fractura. Aquí, el yo lírico se desdobla entre la conciencia y el cuerpo, entre la vigilia y el sueño que no llega. Oye su sangre, siente pasar tormentas dentro de su cráneo, se vuelve “auto-Hamlet” —la figura exacta del desgarro moderno—. Ya no hay princesas, hay larvas mentales y espectros que se filtran por los poros del pensamiento.
La escena es íntima y brutal: la noche no es calma, es doloroso silencio; la mente no reposa, se convierte en laboratorio de autopsias. Cada línea avanza como una punzada: “No poder dormir, y, sin embargo, soñar”, “el auto-Hamlet”, “¿a qué hora vendrá el alba?”. Las preguntas lo cercan, las sensaciones lo vuelven contra sí.
Y entonces aparece “Ella”, apenas sugerida, como figura espectral o salvación imposible. No importa si es la muerte, la amada o el alba misma: es lo que no llega, lo que se retrasa, lo que vuelve más insoportable el insomnio.
Este poema se sostiene en la fragilidad del yo. Un yo al borde de la locura, o del misticismo. Un yo que se observa con bisturí, que no soporta el peso de su conciencia, que sabe que el verdadero infierno no está en el fuego, sino en la conciencia que no se calla.
Rubén Darío, el modernista, se rompe aquí en mil fragmentos. Y de esa ruptura nace uno de los textos más radicales y olvidados de su obra. Uno que merece figurar, sin duda, entre los grandes poemas del yo roto.
Nocturno
Rubén Darío
Silencio de la noche, doloroso silencio
nocturno... ¿Por qué el alma tiembla de tal manera?
Oigo el zumbido de mi sangre,
dentro de mi cráneo pasa una suave tormenta.
¡Insomnio! No poder dormir, y, sin embargo,
soñar. Ser la auto-pieza
de disección espiritual, ¡el auto-Hamlet!
Diluir mi tristeza
en un vino de noche
en el maravilloso cristal de las tinieblas...
Y me digo: ¿a qué hora vendrá el alba?
Se ha cerrado una puerta...
Ha pasado un transeúnte...
Ha dado el reloj trece horas... ¡Si será Ella!...
Poemas sobre el tiempo y la memoria
El tiempo no pasa: nos pasa. La memoria no guarda: nos transforma. En estos poemas, el pasado no es una postal estática, sino una fuerza viva que se cuela entre los días y nos susurra desde rincones olvidados.

La poesía que elegimos aquí no busca fijar fechas, sino abrir fisuras. El reloj no marca horas, marca heridas. Cada verso es un intento por retener lo que ya se ha ido —una voz, un amor, una infancia— y a la vez una forma de aceptar que todo cambia, que todo arde, que todo cae.
Estos poemas son espejos con niebla. En ellos el ayer se vuelve niebla espesa, el futuro una promesa rota, y el presente apenas un parpadeo. Hay duelo, sí, pero también hay rescate. Hay olvido, pero también hay insurrección contra el olvido.
La poesía del tiempo y la memoria no responde preguntas. Las enmarca. Las deja abiertas, como puertas que crujen al viento.
31. El instante – Jorge Luis Borges
Este poema es un manifiesto contra el tiempo lineal. Borges, con su precisión casi matemática, reduce la eternidad al presente y dinamita la ilusión de la historia como algo sólido. No hay “los siglos”, ni “la vana historia”: todo está contenido en el ahora, ese instante evanescente que es a la vez todo y nada.
Borges nos propone una herejía metafísica: el pasado no existe, es solo una invención de la memoria. Y el futuro, una trampa del reloj. El tiempo como lo conocemos es pura “rutina”, pura “sucesión y engaño”. Así, al despojar al tiempo de su soberanía, le devuelve al presente su poder radical: es tenue, sí, pero es eterno.
Es también un poema sobre el yo que cambia. El rostro en el espejo ya no es el mismo. Ni el espejo. Ni la noche. La conciencia de uno mismo es móvil, y se transforma con cada instante que pasa.
La última línea —“Otro Cielo no esperes, ni otro Infierno”— es brutal en su honestidad. Es una advertencia estoica, pero también una iluminación: todo lo que somos, todo lo que importa, sucede aquí, ahora. Lo demás es literatura, incluso si la escribe Dios.
El Instante
Jorge Luis Borges
¿Dónde estarán los siglos, dónde el sueño
de espadas que los tártaros soñaron,
dónde los fuertes muros que allanaron,
dónde el Árbol de Adán y el otro Leño?
El presente está solo. La memoria
erige el tiempo. Sucesión y engaño
es la rutina del reloj. El año
no es menos vano que la vana historia.
Entre el alba y la noche hay un abismo
de agonías, de luces, de cuidados;
el rostro que se mira en los gastados
espejos de la noche no es el mismo.
El hoy fugaz es tenue y es eterno;
otro Cielo no esperes, ni otro Infierno.
32. En donde la memoria es una torre en llamas – Olga Orozco
Este poema no es un recuerdo: es una residencia del recuerdo, una fortaleza en ruinas donde el tiempo y la identidad han sido deformados por el fuego. Olga Orozco no evoca la memoria como refugio dulce ni como nostalgia pasiva, sino como un territorio ardiente, habitado por espectros, vigilado por criaturas, atravesado por ecos que no cesan.
La poeta construye una metáfora monumental: una torre hecha con las brasas de todos los infiernos personales. En ella no hay muerte definitiva ni olvido absoluto. El pasado no desaparece: se queda encerrado, latiendo, mutando en condena, repitiéndose. “Nadie se muere aquí”, “nadie se pierde aquí”, “nadie sale de aquí” —no son frases de consuelo, sino sentencias.
El tiempo aquí no es una línea ni un ciclo. Es un ovillo sin fin, un hilo que une desde siempre hasta nunca, tejido por una adolescente eterna que habita la encrucijada entre ayer y mañana. El tiempo se convierte en prisión y en consigna. La memoria se transforma en trampa, en alimento áspero, en sal que conserva el dolor.
Este poema es una experiencia. Una atmósfera. Un descenso a ese lugar del alma donde el pasado sigue ardiendo, aunque ya no queme.
Olga Orozco nos deja una advertencia: recordar no es revivir, es quemarse sin tregua en las llamas del mismo instante. Y en esa vigilia eterna, el yo ya no se distingue del fuego que lo sostiene.
En donde la memoria es una torre en llamas
Olga Orozco
No, ninguna caída logró trocarse en ruinas
porque yo alcé la torre con ascuas arrancadas de cada
infierno del corazón.
Tampoco ningún tiempo pronunció ningún nombre
con su boca de arena
porque de grada en grada un lenguaje de fuego los levantó
hasta el cielo.
Nadie se muere aquí.
Una criatura vela
envuelta entre sus plumas de ángel invulnerable
jugando con ayer convertido en mañana.
Vuelve a escarbar con un trozo de espejo los terrenos prohibidos,
la oscuridad sin nombre todavía,
para entregar a cada huésped la llave al rojo vivo que
abrirá cualquier puerta hacia este lado,
una consigna de sobreviviente
y las semillas de su eternidad
-un áspero alimento con un sabor a sed que nunca cesa-.
Nadie se pierde aquí.
A la entrada de cada laberinto
la adolescente aguarda con un ovillo sin fin entre las manos.
Otra vez del costado donde perdura el eco,
una vez más del lado que se abre como un faro hacia
la soledad,
hay un hilo que corre solamente desde siempre hasta nunca,
que ata con unos nudos invencibles las ligaduras de la separación.
Con ese mismo hilo tejía sus disfraces de araña la impostura
y el estrangulador, noche tras noche, preparaba su
lazo mejor para mañana.
Pero ella sonríe aún detrás de su cristal de azul melancolía
escribiendo sobre el vaho de la nuevas traiciones las
más viejas promesas
con un tizón ardiendo,
para que nadie pierda la señal,
para que a nadie borre ni siquiera el perdón.
Nadie sale de aquí.
Yo convierto los muros en ansiosas hogueras que alimento
con sal de la nostalgia,
con raíces roídas hasta el frío del alma por la intemperie y el destierro.
Yo cierro con mis ojos todas las cerraduras.
No hay grieta que se entreabra como en una sonrisa
para burlar la ley,
ni tierra que se parta en la vergüenza,
ni un portal de cenizas labrado por la cólera, el sueño
o el desdén.
Nada más que este asilo de paso hacia el final,
donde siempre es ahora en todas partes al sol de la vigilia,
donde los corredores guardan bajo sus alas de ladrones de adiós
a todo mensajero del destino,
donde las cámaras de las torturas se abren en una escena
de dicha o infortunio que ninguna distancia consigue restañar,
y por cada escalera se asciende una vez más hasta el fondo
de la misma condena.
Esta es la torre en llamas en medio de las torres fantasmas del invierno
que huelen a guarida de una sola estación,
a sótano cerrado sobre unas aguas quietas que nadie quiere abrir.
A veces sus emisarios vienen para trocar cada cautivo
ardiente por una sombra en vuelo.
Entonces oigo el coro de las apariciones.
Llaman áridamente igual que una campana sepultada.
Zumban como un enjambre elaborando para mi memoria
un ataúd de reina helada en el exilio.
Mis días en los otros ya no son nada más que una semilla seca,
un hilo roto,
la irrevocable momia del olvido.
33. Cuando vengan las sombras del olvido – José Ángel Buesa
Una súplica contra la erosión del tiempo. En este poema, José Ángel Buesa se anticipa al olvido como se anticipa a una tormenta: con la conciencia de que lo arrasará todo, menos —quizá— el recuerdo. La figura que habla ruega desde un futuro inevitable: cuando ya no esté, cuando el tiempo haya pasado, cuando su nombre solo exista en los márgenes de la memoria.
El poema no es una despedida, sino un acto de resistencia. Pide ser recordado no con grandeza, sino con ternura: una cabeza que se inclina, un llanto que no puede consolarse, un nombre que sobrevive al silencio. El “nido donde siempre durmió mi pensamiento” se convierte en símbolo de todo lo que el amor guarda incluso cuando todo lo demás desaparece.
La voz de Buesa es íntima, melancólica, casi fantasmal. El tiempo no solo corre: “se adelanta entre los dos”. La muerte se insinúa como separación, y el olvido como forma de muerte más cruel. En ese vértigo, este poema es un relicario: la última forma de presencia cuando ya no hay presencia.
Cuando vengan las sombras del olvido...
José Ángel Buesa
Cuando vengan las sombras del olvido
a borrar de mi alma el sentimiento,
no dejes, por Dios, borrar el nido
donde siempre durmió mi pensamiento.
Si sabes que mi amor jamás olvida
que no puedo vivir lejos de ti
dime que en el sendero de la vida
alguna vez te acordarás de mí.
Cuando al pasar inclines la cabeza
y yo no pueda recoger tu llanto,
en esa soledad de la tristeza
te acordarás de aquel que te amó tanto.
No podrás olvidar que te he adorado
con ciego y delirante frenesí
y en las confusas sombras del pasado,
luz de mis ojos, te acordarás de mí.
El tiempo corre con denso vuelo
ya se va adelantando entre los dos
no me olvides jamás. ¡Dame un recuerdo!
y no me digas para siempre adiós.
34. En el silencio siento pasar hora tras hora – Delmira Agustini
El tiempo como duelo. El reloj convertido en fantasma emocional. En este poema, Agustini funde el paso de las horas con la ausencia del ser amado. El tiempo ya no es solo medida: es una herida que se alarga, una cuerda tirante entre el deseo y el recuerdo.
Cada verso es un eco de soledad. El silencio se vuelve coro, y las horas —“cortejo lento, acompasado y frío”— desfilan como una procesión funeraria. Pero incluso en la espera hay esperanza: “sé que volverás”, escribe, con esa mezcla de certeza y plegaria que define el amor perdido.
El poema avanza desde lo íntimo hacia lo cósmico. La última estrofa es un nudo metafísico: “mi alma es frente a tu alma como el mar frente al cielo”, escribe, y entre ambas —como entre toda relación humana— pasarán la tormenta, el tiempo, la vida, la muerte. Todo.
Agustini no embellece el sufrimiento. Lo convierte en arquitectura. Nos muestra cómo el amor habita el tiempo, y cómo el tiempo, cuando se ama, duele más.
En el silencio siento pasar hora tras hora…
Delmira Agustini
En el silencio siento pasar hora tras hora,
como un cortejo lento, acompasado y frío…
¡Ah! Cuando tú estás lejos, mi vida toda llora,
y al rumor de tus pasos hasta en sueños sonrío.
Yo sé que volverás, que brillará otra aurora
en mi horizonte, grave como un ceño sombrío;
revivirá en mis bosques tu gran risa sonora
que los cruzaba alegre como el cristal de un río.
Un día, al encontrarnos tristes en el camino,
yo puse entre tus manos pálidas mi destino
¡y nada de más grande jamás han de ofrecerte!
Mi alma es frente a tu alma como el mar frente al cielo:
pasarán entre ellas, tal la sombra de un vuelo,
¡la Tormenta y el Tiempo y la Vida y la Muerte!
35. Pasado en claro – Octavio Paz
Este poema no se lee: se atraviesa. Es una caminata mental por los laberintos del tiempo, de la infancia, del lenguaje, de la identidad y de la memoria. Octavio Paz no narra: reconstruye con palabras los escombros de lo vivido, como si su infancia, su país, su cuerpo, su idioma, todo lo que ha sido y no ha sido, pudieran condensarse en una sola línea que se extiende y se pliega, como una espiral infinita.
La memoria no es un álbum. Es un charco, dice Paz, “lodoso espejo”. Pero también es fuego, arquitectura, mapa roto y libro sagrado. El poema se bifurca: un niño cae en un pozo y al mismo tiempo un adulto camina sobre brasas verbales para encontrarse consigo mismo.
El yo aquí no está fijo. Es más bien un eco, un reflejo, una sombra que se forma y se disuelve en el mismo verso. “Estoy en donde estuve”, dice Paz, en una de las líneas más intensas del poema. Como si el pasado no fuera pasado, sino una dimensión viva que se activa cuando el lenguaje —ese “espejo de palabras”— lo convoca.
No es fácil este poema. Tampoco quiere serlo. Pero quien se atreve a entrar encontrará una experiencia poética total: un delirio lúcido sobre el tiempo, el cuerpo, la muerte y el arte de nombrar lo innombrable. Porque al final, como escribe el propio Paz: “yo soy mis pasos”, y estos versos son ese rastro vivo, aunque inestable, de haber sido.
PASADO EN CLARO
Octavio Paz
A Roman Jakobson
Oídos con el alma,
pasos mentales más que sombras,
sombras del pensamiento más que pasos,
por el camino de ecos
que la memoria inventa y borra:
sin caminar caminan
sobre este ahora, puente
tendido entre una letra y otra.
Como llovizna sobre brasas
dentro de mí los pasos pasan
hacia lugares que se vuelven aire.
Nombres: en una pausa
desaparecen, entre dos palabras.
El sol camina sobre los escombros
de lo que digo, el sol arrasa los parajes
confusamente apenas
amaneciendo en esta página,
el sol abre mi frente,
balcón al voladero
dentro de mí.
Me alejo de mí mismo,
sigo los titubeos de esta frase,
senda de piedras y de cabras.
Relumbran las palabras en la sombra.
Y la negra marea de las sílabas
cubre el papel y entierra
sus raíces de tinta
en el subsuelo del lenguaje.
Desde mi frente salgo a un mediodía
del tamaño del tiempo.
El asalto de siglos del baniano
contra la vertical paciencia de la tapia
es menos largo que esta momentánea
bifurcación del pesamiento
entre lo presentido y lo sentido.
Ni allá ni aquí: por esa linde
de duda, transitada
sólo por espejeos y vislumbres,
donde el lenguaje se desdice,
voy al encuentro de mí mismo.
La hora es bola de cristal.
Entro en un patio abandonado:
aparición de un fresno.
Verdes exclamaciones
del viento entre las ramas.
Del otro lado está el vacío.
Patio inconcluso, amenazado
por la escritura y sus incertidumbres.
Ando entre las imágenes de un ojo
desmemoriado. Soy una de sus imágenes.
El fresno, sinuosa llama líquida,
es un rumor que se levanta
hasta volverse torre hablante.
Jardín ya matorral: su fiebre inventa bichos
que luego copian las mitologías.
Adobes, cal y tiempo:
entre ser y no ser los pardos muros.
Infinitesimales prodigios en sus grietas:
el hongo duende, vegetal Mitrídates,
la lagartija y sus exhalaciones.
Estoy dentro del ojo: el pozo
donde desde el principio un niño
está cayendo, el pozo donde cuento
lo que tardo en caer desde el principio,
el pozo de la cuenta de mi cuento
por donde sube el agua y baja
mi sombra.
El patio, el muro, el fresno, el pozo
en una claridad en forma de laguna
se desvanecen. Crece en sus orillas
una vegetación de transparencias.
Rima feliz de montes y edificios,
se desdobla el paisaje en el abstracto
espejo de la arquitectura.
Apenas dibujada,
suerte de coma horizontal (-)
entre el cielo y la tierra,
una piragua solitaria.
Las olas hablan nahua.
Cruza un signo volante las alturas.
Tal vez es una fecha, conjunción de destinos:
el haz de cañas, prefiguración del brasero.
El pedernal, la cruz, esas llaves de sangre
¿alguna vez abrieron las puertas de la muerte?
La luz poniente se demora,
alza sobre la alfombra simétricos incendios,
vuelve llama quimérica
este volumen lacre que hojeo
(estampas: los volcanes, los cúes y, tendido,
manto de plumas sobre el agua,
Tenochtitlán todo empapado en sangre).
Los libros del estante son ya brasas
que el sol atiza con sus manos rojas.
Se rebela el lápiz a seguir el dictado.
En la escritura que la nombra
se eclipsa la laguna.
Doblo la hoja. Cuchicheos:
me espían entre los follajes
de las letras.
Un charco es mi memoria.
Lodoso espejo: ¿dónde estuve?
Sin piedad y sin cólera mis ojos
me miran a los ojos
desde las aguas turbias de ese charco
que convocan ahora mis palabras.
No veo con los ojos: las palabras
son mis ojos. vivimos entre nombres;
lo que no tiene nombre todavía
no existe: Adán de lodo,
No un muñeco de barro, una metáfora.
Ver al mundo es deletrearlo.
Espejo de palabras: ¿dónde estuve?
Mis palabras me miran desde el charco
de mi memoria. Brillan,
entre enramadas de reflejos,
nubes varadas y burbujas,
sobre un fondo del ocre al brasilado,
las sílabas de agua.
Ondulación de sombras, visos, ecos,
no escritura de signos: de rumores.
Mis ojos tienen sed. El charco es senequista:
el agua, aunque potable, no se bebe: se lee.
Al sol del altiplano se evaporan los charcos.
Queda un polvo desleal
y unos cuantos vestigios intestados.
¿Dónde estuve?
Yo estoy en donde estuve:
entre los muros indecisos
del mismo patio de palabras.
Abderramán, Pompeyo, Xicoténcatl,
batallas en el Oxus o en la barda
con Ernesto y Guillermo. La mil hojas,
verdinegra escultura del murmullo,
jaula del sol y la centella
breve del chupamirto: la higuera primordial,
capilla vegetal de rituales
polimorfos, diversos y perversos.
Revelaciones y abominaciones:
el cuerpo y sus lenguajes
entretejidos, nudo de fantasmas
palpados por el pensamiento
y por el tacto disipados,
argolla de la sangre, idea fija
en mi frente clavada.
El deseo es señor de espectros,
somos enredaderas de aire
en árboles de viento,
manto de llamas inventado
y devorado por la llama.
La hendedura del tronco:
sexo, sello, pasaje serpentino
cerrado al sol y a mis miradas,
abierto a las hormigas.
La hendedura fue pórtico
del más allá de lo mirado y lo pensado:
allá dentro son verdes las mareas,
la sangre es verde, el fuego verde,
entre las yerbas negras arden estrellas verdes:
es la música verde de los élitros
en la prístina noche de la higuera;
-allá dentro son ojos las yemas de los dedos,
el tacto mira, palpan las miradas,
los ojos oyen los olores;
-allá dentro es afuera,
es todas partes y ninguna parte,
las cosas son las mismas y son otras,
encarcelado en un icosaedro
hay un insecto tejedor de música
y hay otro insecto que desteje
los silogismos que la araña teje
colgada de los hilos de la luna;
-allá dentro el espacio
en una mano abierta y una frente
que no piensa ideas sino formas
que respiran, caminan, hablan, cambian
y silenciosamente se evaporan;
-allá dentro, país de entretejidos ecos,
se despeña la luz, lenta cascada,
entre los labios de las grietas:
la luz es agua, el agua tiempo diáfano
donde los ojos lavan sus imágenes;
-allá dentro los cables del deseo
fingen eternidades de un segundo
que la mental corriente eléctrica
enciende, apaga, enciende,
resurrecciones llameantes
del alfabeto calcinado;
-no hay escuela allá dentro,
siempre es el mismo día, la misma noche siempre,
no han inventado el tiempo todavía,
no ha envejecido el sol,
esta nieve es idéntica a la yerba,
siempre y nunca es lo mismo,
nunca ha llovido y llueve siempre,
todo está siendo y nunca ha sido,
pueblo sin nombre de las sensaciones,
nombres que buscan cuerpo,
impías transparencias,
jaulas de claridad donde se anulan
la identidad entre sus semejanzas,
la diferencia en sus contradicciones.
La higuera, sus falacias y su sabiduría:
prodigios de la tierra
-fidedignos, puntuales, redundantes-
y la conversación con los espectros.
Aprendizajes con la higuera:
hablar con vivos y con muertos.
También conmigo mismo.
La procesión del año:
cambios que son repeticiones.
El paso de las horas y su peso.
La madrugada: más que luz, un vaho
de claridad cambiada en gotas grávidas
sobre los vidrios y las hojas:
el mundo se atenúa
en esas oscilantes geometrías
hasta volverse el filo de un reflejo.
Brota el día, prorrumpe entre las hojas
gira sobre sí mismo
y de la vacuidad en que se precipita
surge, otra vez corpóreo.
El tiempo es luz filtrada.
Revienta el fruto negro
en encarnada florescencia,
la rota rama escurre savia lechosa y acre.
Metamorfosis de la higuera:
si el otoño la quema, su luz la transfigura.
Por los espacios diáfanos
se eleva descarnada virgen negra.
El cielo es giratorio lapizlázuli:
viran au ralenti, sus continentes,
insubstanciales geografías.
Llamas entre las nieves de las nubes.
La tarde más y más es miel quemada.
Derrumbe silencioso de horizontes:
la luz se precipita de las cumbres,
la sombra se derrama por el llano.
A la luz de la lámpara —la noche
ya dueña de la casa y el fantasma
de mi abuelo ya dueño de la noche-
yo penetraba en el silencio,
cuerpo sin cuerpo, tiempo
sin horas. Cada noche,
máquinas transparentes del delirio,
dentro de mí los libros levantaban
arquitecturas sobre una sima edificadas.
Las alza un soplo del espíritu,
un parpadeo las deshace.
Yo junté leña con los otros
y lloré con el humo de la pira
del domador de potros;
vagué por la arboleda navegante
que arrastra el Tajo turbiamente verde:
la líquida espesura se encrespaba
tras de la fugitiva Galatea;
vi en racimos las sombras agolpadas
para beber la sangre de la zanja:
mejor quebrar terrones
por la ración de perro del labrador avaro
que regir las naciones pálidas de los muertos;
tuve sed, vi demonios en el Gobi;
en la gruta nadé con la sirena
(y después, en el sueño purgativo,
fendendo i drappi, e mostravami’l ventre,
quel mí svegliò col puzzo che n’nuscia);
grabé sobre mi tumba imaginaria:
no muevas esta lápida,
soy rico sólo en huesos;
aquellas memorables
pecosas peras encontradas
en la cesta verbal de Villaurrutia;
Carlos Garrote, eterno medio hermano,
Dios te salve, me dijo al derribarme
y era, por los espejos del insomnio
repetido, yo mismo el que me hería;
Isis y el asno Lucio; el pulpo y Nemo;
y los libros marcados por las armas de Príapo,
leídos en las tardes diluviales
el cuerpo tenso, la mirada intensa.
Nombres anclados en el golfo
de mi frente: yo escribo porque el druida,
bajo el rumor de sílabas del himno,
encina bien plantada en una página,
me dio el gajo de muérdago, el conjuro
que hace brotar palabras de la peña.
Los nombres acumulan sus imágenes.
Las imágenes acumulan sus gaseosas,
conjeturales confederaciones.
Nubes y nubes, fantasmal galope
de las nubes sobre las crestas
de mi memoria. Adolescencia,
país de nubes.
Casa grande,
encallada en un tiempo
azolvado. La plaza, los árboles enormes
donde anidaba el sol, la iglesia enana
-su torre les llegaba a las rodillas
pero su doble lengua de metal
a los difuntos despertaba.
Bajo la arcada, en garbas militares,
las cañas, lanzas verdes,
carabinas de azúcar;
en el portal, el tendejón magenta:
frescor de agua en penumbra,
ancestrales petates, luz trenzada,
y sobre el zinc del mostrador,
diminutos planetas desprendidos
del árbol meridiano,
los tejocotes y las mandarinas,
amarillos montones de dulzura.
Giran los años en la plaza,
rueda de Santa Catalina,
y no se mueven.
Mis palabras,
al hablar de la casa, se agrietan.
Cuartos y cuartos, habitados
sólo por sus fantasmas,
sólo por el rencor de los mayores
habitados. Familias,
criaderos de alacranes:
como a los perros dan con la pitanza
vidrio molido, nos alimentan con sus odios
y la ambición dudosa de ser alguien.
También me dieron pan, me dieron tiempo,
claros en los recodos de los días,
remansos para estar solo conmigo.
Niño entre adultos taciturnos
y sus terribles niñerías,
niño por los pasillos de altas puertas,
habitaciones con retratos,
crepusculares cofradías de los ausentes,
niño sobreviviente
de los espejos sin memoria
y su pueblo de viento:
el tiempo y sus encarnaciones
resuelto en simulacros de reflejos.
En mi casa los muertos eran más que los vivos.
Mi madre, niña de mil años,
madre del mundo, huérfana de mí,
abnegada, feroz, obtusa, providente,
jilguera, perra, hormiga, jabalina,
carta de amor con faltas de lenguaje,
mi madre: pan que yo cortaba
con su propio cuchillo cada día.
Los fresnos me enseñaron,
bajo la lluvia, la paciencia,
a cantar cara al viento vehemente.
Virgen somnílocua, una tía
me enseñó a ver con los ojos cerrados,
ver hacia dentro y a través del muro.
Mi abuelo a sonreír en la caída
y a repetir en los desastres: al hecho, pecho.
(Esto que digo es tierra
sobre tu nombre derramada: blanda te sea.)
Del vómito a la sed,
atado al potro del alcohol,
mi padre iba y venía entre las llamas.
Por los durmientes y los rieles
de una estación de moscas y de polvo
una tarde juntamos sus pedazos.
Yo nunca pude hablar con él.
Lo encuentro ahora en sueños,
esa borrosa patria de los muertos.
Hablamos siempre de otras cosas.
Mientras la casa se desmoronaba
yo crecía. Fui (soy) yerba, maleza
entre escombros anónimos.
Días
como una frente libre, un libro abierto.
No me multiplicaron los espejos
codiciosos que vuelven
cosas los hombres, número las cosas:
ni mando ni ganancia. La santidad tampoco:
el cielo para mí pronto fue un cielo
deshabitado, una hermosura hueca
y adorable. Presencia suficiente,
cambiante: el tiempo y sus epifanías.
No me habló dios entre las nubes:
entre las hojas de la higuera
me habló el cuerpo, los cuerpos de mi cuerpo.
Encarnaciones instantáneas:
tarde lavada por la lluvia,
luz recién salida del agua,
el vaho femenino de las plantas
piel a mi piel pegada: ¡súcubo!
-como si al fin el tiempo coincidiese
consigo mismo y yo con él,
como si el tiempo y sus dos tiempos
fuesen un solo tiempo
que ya no fuese tiempo, un tiempo
donde siempre es ahora y a todas horas siempre,
como si yo y mi doble fuesen uno
y yo no fuese ya.
Granada de la hora: bebí sol, comí tiempo.
Dedos de luz abrían los follajes.
Zumbar de abejas en mi sangre:
el blanco advenimiento.
Me arrojó la descarga
a la orilla más sola. Fui un extraño
entre las vastas ruinas de la tarde.
Vértigo abstracto: hablé conmigo,
fui doble, el tiempo se rompió.
Atónita en lo alto del minuto
la carne se hace verbo —y el verbo se despeña.
Saberse desterrado en la tierra, siendo tierra,
es saberse mortal. Secreto a voces
y también secreto vacío, sin nada adentro:
no hay muertos, sólo hay muerte, madre nuestra.
Lo sabía el azteca, lo adivinaba el griego:
el agua es fuego y en su tránsito
nosotros somos sólo llamaradas.
La muerte es madre de las formas…
El sonido, bastón de ciego del sentido:
escribo muerte y vivo en ella
por un instante. Habito su sonido:
es un cubo neumático de vidrio,
vibra sobre esta página,
desaparece entre sus ecos.
Paisajes de palabras:
los despueblan mis ojos al leerlos.
No importa: los propagan mis oídos.
Brotan allá, en las zonas indecisas
del lenguaje, palustres poblaciones.
Son criaturas anfibias, con palabras.
Pasan de un elemento a otro,
se bañan en el fuego, reposan en el aire.
Están del otro lado. No las oigo, ¿qué dicen?
No dicen: hablan, hablan.
Salto de un cuento a otro
por un puente colgante de once sílabas.
Un cuerpo vivo aunque intangible el aire,
en todas partes siempre y en ninguna.
Duerme con los ojos abiertos,
se acuesta entre las yerbas y amanece rocío,
se persigue a sí mismo y habla solo en los túneles,
es un tornillo que perfora montes,
nadador en la mar brava del fuego
es invisible surtidor de ayes
levanta a pulso dos océanos,
anda perdido por las calles
palabra en pena en busca de sentido,
aire que se disipa en aire.
¿Y para qué digo todo esto?
Para decir que en pleno mediodía
el aire se poblaba de fantasmas,
sol acuñado en alas,
ingrávidas monedas, mariposas.
Anochecer. En la terraza
oficiaba la luna silenciaria.
La cabeza de muerto, mensajera
de las ánimas, la fascinante fascinada
por las camelias y la luz eléctrica,
sobre nuestras cabezas era un revoloteo
de conjuros opacos. ¡Mátala!
gritaban las mujeres
y la quemaban como bruja.
Después, con un suspiro feroz, se santiguaban.
Luz esparcida, Psiquis…
¿Hay mensajeros? Sí,
cuerpo tatuado de señales
es el espacio, el aire es invisible
tejido de llamadas y respuestas.
Animales y cosas se hacen lenguas,
a través de nosotros habla consigo mismo
el universo. Somos un fragmento
-pero cabal en su inacabamiento-
de su discurso. Solipsismo
coherente y vacío:
desde el principio del principio
¿qué dice? Dice que nos dice.
Se lo dice a sí mismo. Oh madness of discourse,
that cause sets up with and against itself!
Desde lo alto del minuto
despeñado en la tarde plantas fanerógamas
me descubrió la muerte.
Y yo en la muerte descubrí al lenguaje.
El universo habla solo
pero los hombres hablan con los hombres:
hay historia. Guillermo, Alfonso, Emilio:
el corral de los juegos era historia
y era historia jugar a morir juntos.
La polvareda, el grito, la caída:
algarabía, no discurso.
En el vaivén errante de las cosas,
por las revoluciones de las formas
y de los tiempos arrastradas,
cada una pelea con las otras,
cada una se alza, ciega, contra sí misma.
Así, según la hora cae desen-
lazada, su injusticia pagan. (Anaximandro.)
La injusticia de ser: las cosas sufren
unas con otras y consigo mismas
por ser un querer más, siempre ser más que más.
Ser tiempo es la condena, nuestra pena es la historia.
Pero también es el lugar de prueba:
reconocer en el borrón de sangre
del lienzo de Verónica la cara
del otro-siempre el otro es nuestra víctima.
Túneles, galerías de la historia
¿sólo la muerte es puerta de salida?
El escape, quizás, es hacia dentro.
Purgación del lenguaje, la historia se consume
en la disolución de los pronombres:
ni yo soy ni yo más sino más ser sin yo.
En el centro del tiempo ya no hay tiempo,
es movimiento hecho fijeza, círculo
anulado en sus giros.
Mediodía:
llamas verdes los árboles del patio.
Crepitación de brasas últimas
entre la yerba: insectos obstinados.
Sobre los prados amarillos
claridades: los pasos de vidrio del otoño.
Una congregación fortuita de reflejos,
pájaro momentáneo,
entra por la enramada de estas letras.
El sol en mi escritura bebe sombra.
Entre muros —de piedra no:
por la memoria levantados-
transitoria arboleda:
luz reflexiva entre los troncos
y la respiración del viento.
El dios sin cuerpo, el dios sin nombre
que llamamos con nombres
vacíos —con los nombres del vacío-,
el dios del tiempo, el dios que es tiempo,
pasa entre los ramajes
que escribo. Dispersión de nubes
sobre un espejo neutro:
en la disipación de las imágenes
el alma es ya, vacante, espacio puro.
En quietud se resuelve el movimiento.
Insiste el sol, se clava
en la corola de la hora absorta.
Llama en el tallo de agua
de las palabras que la dicen,
la flor es otro sol.
La quietud en sí misma
se disuelve. Transcurre el tiempo
sin transcurrir. Pasa y se queda. Acaso,
aunque todos pasamos, no pasa ni se queda:
hay un tercer estado.
Hay un estar tercero:
el ser sin ser, la plenitud vacía,
hora sin horas y otros nombres
con que se muestra y se dispersa
en las confluencias del lenguaje
no la presencia: su presentimiento.
Los nombres que la nombran dicen: nada,
palabras de dos filos, palabra entre dos huecos.
Su casa, edificada sobre el aire
con ladrillos de fuego y muros de agua,
se hace y se deshace y es la misma
desde el principio. Es dios:
habita nombres que lo niegan.
En las conversaciones con la higuera
o entre los blancos del discurso,
en la conjuración de las imágenes
contra mis párpados cerrados
el desvarío de las simetrías,
los arenales del insomnio,
el dudoso jardín de la memoria
o en los senderos divagantes
era el eclipse de las claridades.
Aparecía en cada forma
de desvanecimiento.
Dios sin cuerpo,
con lenguajes de cuerpo lo nombraban
mis sentidos. Quise nombrarlo
con un nombre solar,
una palabra sin revés.
Fatigué el cubilete y el ars combinatoria.
Una sonaja de semillas secas
las letras rotas de los nombres:
hemos quebrantado a los nombres
hemos deshonrado a los nombres.
Ando en busca del nombre desde entonces.
Me fui tras un murmullo de lenguajes,
ríos entre los pedregales
color ferrigno de estos tiempos.
Pirámides de huesos, pudrideros verbales:
nuestros señores son gárrulos y feroces.
Alcé con las palabras y sus sombras
una casa ambulante de reflejos
torre que anda, construcción en viento.
El tiempo y sus combinaciones:
los años y los muertos y las sílabas,
cuentos distintos de la misma cuenta.
Espiral de los ecos, el poema
es aire que se esculpe y se disipa,
fugaz alegoría de los nombres
verdaderos. A veces la página respira:
los enjambres de signos, las repúblicas
errantes de sonidos y sentidos,
en rotación magnética se enlazan y dispersan
sobre el papel.
Estoy en donde estuve:
voy detrás del murmullo,
pasos dentro de mí, oídos con los ojos,
el murmullo es mental, yo soy mis pasos,
oigo las voces que yo pienso,
las voces que me piensan al pensarlas.
Soy la sombra que arrojan mis palabras.
36. Residua – Ida Vitale
La memoria no es archivo, es sedimento. En apenas nueve versos, Ida Vitale entrega una visión sobria y desencantada del paso del tiempo. La vida, larga o breve, deja poco: "un gris residuo", "un vago polvo", "un perfume". Todo lo vivido se disuelve. Lo tangible —monedas, viajes, recuerdos— se vuelve falso, borroso, casi inútil.
Pero justo cuando el poema parece hundirse en la resignación, aparece una chispa: ¿ese polvo, ese perfume… será la poesía? Vitale lanza la pregunta sin responderla. No ofrece consuelo, pero sí una posibilidad: que la poesía no sea solo testimonio, sino la única forma de resistencia frente al olvido.
Este poema no eleva la memoria; la reduce. Pero en esa reducción hay algo esencial. La poesía no como ornamento, sino como rastro mínimo. Y eso, en tiempos de saturación y ruido, puede ser un gesto profundamente luminoso.
Residua
Ida Vitale
Corta la vida o larga, todo
lo que vivimos se reduce
a un gris residuo en la memoria.
De los antiguos viajes quedan
las enigmáticas monedas
que pretenden valores falsos.
De la memoria sólo sube
un vago polvo y un perfume.
¿Acaso sea la poesía?
37. Nocturno miedo – Xavier Villaurrutia
La noche no es solo oscuridad: es duda, desdoblamiento, amenaza. En este poema, Villaurrutia convierte el insomnio en una experiencia metafísica que trastoca la noción de tiempo, identidad y existencia. El yo se vuelve múltiple, y el presente —esa noche interminable— se extiende como un territorio de preguntas sin respuesta.
Cada estrofa es una pulsación de ansiedad: el sueño no da descanso, el cuerpo es un cascarón que podría ser habitado por otro, y la calle se convierte en un espejo donde el sujeto se ve venir a sí mismo… o a su fantasma. La noche, dice el poeta, vierte sobre nosotros su misterio, y “algo nos dice que morir es despertar”.
Aquí, el tiempo se siente como una trampa inmóvil. Nada avanza. Solo se repite la misma duda esencial: ¿soy yo el que habita mi cuerpo? ¿Sigo siendo real si no puedo reconocerme? La memoria no sirve como ancla: es una sombra más. Villaurrutia escribe desde ese umbral donde el insomnio y la muerte se confunden, donde el miedo es el único reloj encendido.
NOCTURNO MIEDO
Todo en la noche vive una duda secreta:
el silencio y el ruido, el tiempo y el lugar.
Inmóviles dormidos o despiertos sonámbulos
nada podemos contra la secreta ansiedad.
Y no basta cerrar los ojos en la sombra
ni hundirlos en el sueño para ya no mirar,
porque en la dura sombra y en la gruta del sueño
la misma luz nocturna nos vuelve a desvelar.
Entonces, con el paso de un dormido despierto,
sin rumbo y sin objeto nos echamos a andar.
La noche vierte sobre nosotros su misterio,
y algo nos dice que morir es despertar.
¿Y quién entre las sombras de una calle desierta,
en el muro, lívido espejo de soledad,
no se ha visto pasar o venir a su encuentro
y no ha sentido miedo, angustia, duda mortal?
El miedo de no ser sino un cuerpo vacío
que alguien, yo mismo o cualquier otro, puede
ocupar,
y la angustia de verse fuera de sí, viviendo,
y la duda de ser o no ser realidad.
38. Como tú – Roque Dalton
Roque Dalton escribe desde la carne, desde el sudor, desde la historia y el cuerpo que la habita. En este poema —uno de los más citados y conmovedores de su obra— se reconoce como un ser humano común, como tú, como yo: alguien que vive con miedo, con esperanza, con amor, con burocracia, con sueños partidos.
Pero dentro de esa cotidianidad brota la reflexión sobre el tiempo vivido, el que no se alcanza y el que ya se fue. Hay un ritmo respirado en estos versos que nos enfrenta a una memoria que no solo es personal, sino colectiva: la de un país, una lucha, una generación. Dalton entiende que recordar es también resistir.
El tiempo en este poema no es abstracto: es la fila del banco, la espera del bus, la cicatriz del amor perdido. Es un tiempo de pueblo. Es la memoria del que no tuvo tiempo para escribir versos porque estaba ocupado sobreviviendo. Al final, ese “como tú” no es una concesión, es una declaración de pertenencia: el poeta no está por encima de nadie, está en medio.
Como tú
Roque Dalton
Yo, como tú,
amo el amor, la vida, el dulce encanto
de las cosas, el paisaje
celeste de los días de enero.
También mi sangre bulle
y río por los ojos
que han conocido el brote de las lágrimas.
Creo que el mundo es bello,
que la poesía es como el pan, de todos.
Y que mis venas no terminan en mí
sino en la sangre unánime
de los que luchan por la vida,
el amor,
las cosas,
el paisaje y el pan,
la poesía de todos.
39. Ante un cadáver – Manuel Acuña
Este poema es un terremoto filosófico escrito desde la rabia juvenil y el vértigo romántico. Acuña no contempla la muerte con resignación: la enfrenta con la mirada febril de un hombre que quiere arrancarle un sentido a los huesos. Escrito en largos encabalgamientos, el poema funciona como un diálogo entre ciencia, fe y escepticismo. La plancha anatómica donde se exhibe el cuerpo se convierte en un laboratorio del alma.
La voz poética oscila entre dos certezas imposibles: la de quienes creen que la tumba es la nada, y la suya propia, que intuye que la materia se transforma eternamente. No hay aquí consuelo religioso, ni siquiera místico: lo que ofrece es un ciclo brutal de transmutaciones —el cadáver hecho trigo, mariposa, flor—, un reciclaje de la carne que desafía la idea de fin.
Lo extraordinario es que no hay grandilocuencia épica: hay crudeza. La ciencia es invocada como tribunal supremo, y el cadáver se vuelve testigo de la eternidad de la materia. En su último golpe, el poema deja un eco que recuerda a Lucrecio tanto como a Borges:
“La materia, inmortal como la gloria,
cambia de formas; pero nunca muere.”
En el canon romántico mexicano, Ante un cadáver es una de las piezas más radicales: no es lamento, ni elegía, ni plegaria. Es un manifiesto contra el olvido, un himno materialista que convierte la putrefacción en metáfora de lo eterno.
Ante un cadáver
Manuel Acuña
¡Y bien! Aquí estás ya..., sobre la plancha
donde el gran horizonte de la ciencia
la extensión de sus límites ensancha.
Aquí, donde la rígida experiencia
viene a dictar las leyes superiores
a que está sometida la existencia.
Aquí, donde derrama sus fulgores
ese astro a cuya luz desaparece
la distinción de esclavos y señores.
Aquí, donde la fábula enmudece
y la voz de los hechos se levanta
y la superstición se desvanece.
Aquí, donde la ciencia se adelanta
a leer la solución de ese problema
que solo al anunciarse nos espanta.
Ella, que tiene la razón por lema,
y que en tus labios escuchar ansía
la augusta voz de la verdad suprema.
Aquí está ya... tras de la lucha impía
en que romper al cabo conseguiste
la cárcel que al dolor te retenía.
La luz de tus pupilas ya no existe,
tu máquina vital descansa inerte
y a cumplir con su objeto se resiste.
¡Miseria y nada más!, dirán al verte
los que creen que el imperio de la vida
acaba donde empieza el de la muerte.
Y suponiendo tu misión cumplida
se acercarán a ti, y en su mirada
te mandarán la eterna despedida.
¡Pero no!..., tu misión no está acabada,
que ni es la nada el punto en que nacemos,
ni el punto en que morimos es la nada.
Círculo es la existencia, y mal hacemos
cuando al querer medirla le asignamos
la cuna y el sepulcro por extremos.
La madre es solo el molde en que tomamos
nuestra forma, la forma pasajera
con que la ingrata vida atravesamos.
Pero ni es esa forma la primera
que nuestro ser reviste, ni tampoco
será su última forma cuando muera.
Tú sin aliento ya, dentro de poco
volverás a la tierra y a su seno
que es de la vida universal el foco.
Y allí, a la vida, en apariencia ajeno,
el poder de la lluvia y del verano
fecundará de gérmenes tu cieno.
Y al ascender de la raíz al grano,
irás del vergel a ser testigo
en el laboratorio soberano.
Tal vez para volver cambiado en trigo
al triste hogar, donde la triste esposa,
sin encontrar un pan sueña contigo.
En tanto que las grietas de tu fosa
verán alzarse de su fondo abierto
la larva convertida en mariposa,
que en los ensayos de su vuelo incierto
irá al lecho infeliz de tus amores
a llevarle tus ósculos de muerto.
Y en medio de esos cambios interiores
tu cráneo, lleno de una nueva vida,
en vez de pensamientos dará flores,
en cuyo cáliz brillará escondida
la lágrima tal vez con que tu amada
acompañó el adiós de tu partida.
La tumba es el final de la jornada,
porque en la tumba es donde queda muerta
la llama en nuestro espíritu encerrada.
Pero en esa mansión a cuya puerta
se extingue nuestro aliento, hay otro aliento
que de nuevo a la vida nos despierta.
Allí acaban la fuerza y el talento,
allí acaban los goces y los males
allí acaban la fe y el sentimiento.
Allí acaban los lazos terrenales,
y mezclados el sabio y el idiota
se hunden en la región de los iguales.
Pero allí donde el ánimo se agota
y perece la máquina, allí mismo
el ser que muere es otro ser que brota.
El poderoso y fecundante abismo
del antiguo organismo se apodera
y forma y hace de él otro organismo.
Abandona a la historia justiciera
un nombre sin cuidarse, indiferente,
de que ese nombre se eternice o muera.
Él recoge la masa únicamente,
y cambiando las formas y el objeto
se encarga de que viva eternamente.
La tumba sólo guarda un esqueleto
mas la vida en su bóveda mortuoria
prosigue alimentándose en secreto.
Que al fin de esta existencia transitoria
a la que tanto nuestro afán se adhiere,
la materia, inmortal como la gloria,
cambia de formas; pero nunca muere.
40. Todo el pasado se quiere apoderar de mí… – Gloria Fuertes
Este poema es una declaración de guerra contra el estancamiento emocional. En apenas tres estrofas, Gloria Fuertes condensa una poética de la urgencia, donde el tiempo se presenta como una tensión vital entre pasado y futuro. La poeta se rebela ante la nostalgia impuesta —“me dislocan la cabeza para que mire atrás”— y se aferra al movimiento como forma de resistencia existencial.
El tono es confesional pero no sentimental. Hay espiritualidad, pero sin religión; hay gratitud, pero sin sumisión. La soledad y el silencio no son castigos, sino “los lugares preferidos de Dios”, una idea que subvierte las lecturas negativas del aislamiento. Aquí, la poeta se dibuja como un ser en tránsito perpetuo, que huye del remanso porque detenerse sería traicionarse a sí misma: “soy un río de fuerza, si me detengo / moriré ahogada”.
Lo más potente del poema es su respiración interna. Cada verso parece dictado en una sola exhalación, como si el lenguaje tuviera que alcanzar al pensamiento antes de que se hunda en el fango del recuerdo. No hay contemplación, hay vértigo. No hay épica, hay impulso.
Dentro del repertorio de Gloria Fuertes, este poema es uno de sus manifiestos más íntimos. No busca consolar, ni ilustrar, ni complacer. Es un poema que avanza, que se mueve, que no pide permiso. Y al hacerlo, nos arrastra con él.
Todo el pasado se quiere apoderar de mí...
Gloria Fuertes
Todo el pasado se quiere apoderar de mí
y yo me quiero apoderar del futuro,
me dislocan la cabeza para que mire atrás
y yo quiero mirar adelante.
No me asustan la soledad y el silencio,
son los lugares preferidos de Dios
para manifestarse.
Mi eterna gratitud a los que me quieren,
siempre les recordaré a la hora del sol.
No puedo detenerme,
perdonad, tengo prisa,
soy un río de fuerza, si me detengo
moriré ahogada en mi propio remanso.
Poemas que cuestionan todo (Dios, patria, lenguaje)
Hay poemas que no buscan respuestas. Buscan dinamita.
No fueron escritos para decorar estanterías ni para figurar en antologías patrias. Estos poemas incomodan, abren grietas, lanzan preguntas como piedras. Aquí, el lenguaje no es vehículo de claridad, sino de sospecha. Dios no es consuelo, sino interrogación. La patria no es madre, es pregunta sin resolver.
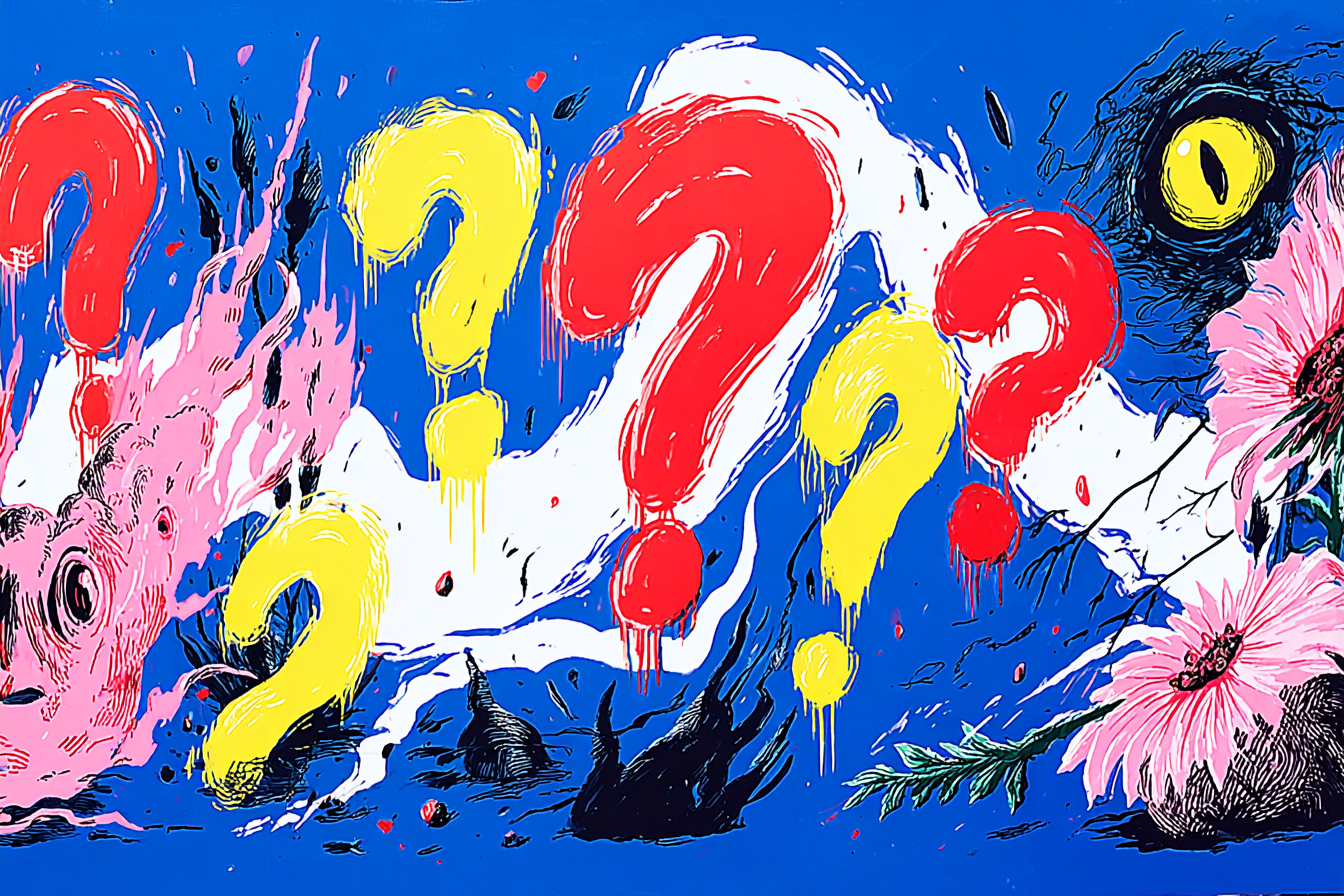
Esta sección reúne textos escritos desde la herejía poética. Hablan quienes dudan, quienes blasfeman, quienes reformulan la realidad con palabras que sangran, tartamudean o se rebelan. A veces lo hacen desde la furia; otras, desde la ironía o la lucidez devastada. Pero siempre con una conciencia brutal: el lenguaje —ese instrumento de poder, religión y nación— también puede volverse contra sí mismo.
Aquí no hay himnos, hay grietas.
No hay credo, hay eco.
No hay patria, hay escombro.
Si vas a entrar, deja tus certezas en la puerta.
41. Patria dispersa – Roque Dalton
Roque Dalton no escribe sobre la patria: la interroga con cuchillo en mano. Este poema no es elegía ni homenaje, sino una emboscada. Cada verso es una acusación dirigida a ese concepto gastado y glorioso que llamamos patria, pero que, en las manos de Dalton, se revela como una farsa ensangrentada, una caricatura violenta, un animal domesticado por los amos.
La voz poética escupe preguntas que ya contienen su propia respuesta: la patria es una perra que se rasca donde mea, un mico numerado, una doncella violada por el crápula. Dalton dinamita toda idea romántica de nación, y lo hace desde dentro, con la furia de quien alguna vez creyó y ahora se siente traicionado.
El lenguaje es descarnado, sucio, hermoso. No hay espacio para metáforas floridas ni idealizaciones: cada imagen muerde. Dalton denuncia la domesticación del discurso nacionalista, la hipocresía de los símbolos, la putrefacción detrás del heroísmo. Y lo hace desde un lugar íntimo, desde el hijo que ama pero deserta, que ya no reza sino acecha.
La patria aquí no es madre, es úlcera. No es hogar, es prisión. Pero incluso en la rabia hay ternura: Dalton no puede desprenderse del todo. Por eso duele. Por eso arde.
Este poema no quiere redención. Quiere ruptura.
“Ahora me corroen los deberes del acecho
que hacen del hijo bueno un desertor”
Es uno de los textos más feroces contra la idolatría nacional escrita en lengua española. Dalton no solo cuestiona a la patria: la revienta por dentro y nos obliga a oler el humo.
Patria dispersa: caes...
Roque Dalton
Patria dispersa: caes
como una pastillita de veneno en mis horas.
¿Quién eres tú, poblada de amos,
como la perra que se rasca junto a los mismos árboles
que mea? ¿Quién soportó tus símbolos,
tus gestos de doncella con olor a caoba,
sabiéndote arrasada por la baba del crápula?
¿A quién no tienes harto con tu diminutez?
¿A quién aún convences de tributo y vigilia?
¿Cómo te llamas, si, despedazada,
eres todo el zar agónico en los charcos?
¿Quién eres,
sino este mico armado y numerado,
pastor de llaves y odio, que me alumbra la cara?
Ya me bastas, mi bella
madre durmiente que haces heder la noche de las cárceles:
ahora me corroen los deberes del acecho
que hacen del hijo bueno un desertor,
del pavito coqueto un pobre desvelado,
del pan de Dios un asaltante hambriento.
42. Advertencia al lector – Nicanor Parra
Este poema es un manifiesto poético camuflado de descargo de responsabilidad. Nicanor Parra, inventor de la “antipoesía”, no solo subvierte la tradición: se ríe de ella, la abolla y la convierte en un objeto sospechoso. Advertencia al lector no es un prólogo, es una bomba de tiempo textual.
Desde el inicio, el poema dinamita las expectativas: “El autor no responde de las molestias…”. En lugar de ofrecer un texto “inspirador” o “profundo”, Parra ofrece sillas, mesas, ataúdes y útiles de escritorio. Objetos concretos, funcionales, absurdamente prosaicos. Todo lo que la poesía “elevada” evita, él lo convierte en material sagrado.
Hay humor, sí, pero también un gesto radical: destruir el pedestal del poeta y del lector. No hay herejía más grande en literatura que burlarse de sí mismo y de su oficio. Parra lo hace con la precisión de un lógico (menciona a Wittgenstein y al Círculo de Viena) y con la irreverencia de un bufón iluminado. “Mi poesía puede perfectamente no conducir a ninguna parte”, dice… y sin embargo nos conduce justo donde no sabíamos que necesitábamos ir.
En su cierre inolvidable, convierte al lector en cementerio, en víctima, en cómplice:
“¡Y yo entierro mis plumas en la cabeza de los señores lectores!”
Pocos poemas son tan conscientes de su tiempo y tan adelantados a él. Aquí no hay consuelo ni moraleja: hay una poética de la disonancia. Una invitación a ver la poesía no como templo, sino como laboratorio caótico, donde la sinceridad no está reñida con el estornudo.
Advertencia al lector
Nicanor Parra
El autor no responde de las molestias que puedan ocasionar sus escritos:
Aunque le pese.
El lector tendrá que darse siempre por satisfecho.
Sabelius, que además de teólogo fue un humorista consumado,
Después de haber reducido a polvo el dogma de la Santísima Trinidad
¿Respondió acaso de su herejía?
Y si llegó a responder, ¡cómo lo hizo!
¡En qué forma descabellada!
¡Basándose en qué cúmulo de contradicciones!
Según los doctores de la ley este libro no debiera publicarse:
La palabra arco iris no aparece en él en ninguna parte,
Menos aún la palabra dolor,
La palabra torcuato.
Sillas y mesas sí que figuran a granel,
¡Ataúdes!, ¡útiles de escritorio!
Lo que me llena de orgullo
Porque, a mi modo de ver, el cielo se está cayendo a pedazos.
Los mortales que hayan leído el Tractatus de Wittgenstein
Pueden darse con una piedra en el pecho
Porque es una obra difícil de conseguir:
Pero el Círculo de Viena se disolvió hace años,
Sus miembros se dispersaron sin dejar huella
Y yo he decidido declarar la guerra a los cavalieri della luna.
Mi poesía puede perfectamente no conducir a ninguna parte:
"¡Las risas de este libro son falsas!", argumentarán mis detractores
"Sus lágrimas, ¡artificiales!"
"En vez de suspirar, en estas páginas se bosteza"
"Se patalea como un niño de pecho"
"El autor se da a entender a estornudos"
Conforme: os invito a quemar vuestras naves,
Como los fenicios pretendo formarme mi propio alfabeto.
"¿A qué molestar al público entonces?", se preguntarán los amigos lectores:
"Si el propio autor empieza por desprestigiar sus escritos,
¡Qué podrá esperarse de ellos!"
Cuidado, yo no desprestigio nada
O, mejor dicho, yo exalto mi punto de vista,
Me vanaglorio de mis limitaciones
Pongo por las nubes mis creaciones.
Los pájaros de Aristófanes
Enterraban en sus propias cabezas
Los cadáveres de sus padres.
(Cada pájaro era un verdadero cementerio volante)
A mi modo de ver
Ha llegado la hora de modernizar esta ceremonia
¡Y yo entierro mis plumas en la cabeza de los señores lectores!
43. Me duele presentir – Elías Nandino
Este poema se hunde en la noche existencial con una serenidad lúgubre, más filosófica que trágica. La voz poética no se escandaliza ante la muerte: la contempla, la interroga, la teme, pero también la acepta como un destino insoslayable que cada quien debe naufragar “de manera distinta”. No hay consuelo místico, ni esperanza religiosa. Lo que hay es polvo. Un polvo que traga, que eterniza, que recicla el cuerpo sin redención.
El título mismo ya encierra un oxímoron potente: “me duele presentir”; es decir, duele no lo vivido, sino lo apenas entrevisto. En esta poética de la intuición, la muerte no se muestra, se sospecha. Y esa sospecha se convierte en una cárcel mental.
Nandino articula aquí una angustia metafísica que recuerda tanto al existencialismo como al taoísmo invertido: la idea de que la muerte, en lugar de un pasaje, es un remanso del que nadie vuelve. “Nadie ha vuelto del seno de la muerte”, nos dice, no con lamento, sino con la certidumbre de quien ha meditado largo tiempo sobre el vacío.
La estrofa central despliega una escena impresionante: “nombre sin rostro huyendo hacia el olvido, / absoluto silencio que se ahogue / en la ciega pupila del vacío”. Es una experiencia liminar: no hay cielo ni infierno, ni siquiera reencarnación. Solo una sombra sin nombre, desfigurada, absorbida por la nada.
El último verso es devastador: “del polvo donde debe consumar su fin eterno.” La poesía aquí se vuelve física, casi médica. No hay juicio final, sino descomposición molecular. Si hay trascendencia, será en la materia, no en el alma.
En el panteón de los poetas que cuestionan todo, Nandino se planta como un nihilista elegante. Este poema es una oración vacía, un rezo a lo que ya no tiene nombre.
Me duele presentir
Elías Nandino
En el fondo sabía que no se puede ir más allá
porque no lo hay.
Cortázar
De manera distinta
cada cual debe morir su propia muerte
y afrontar el naufragio
en la perenne inmensidad del polvo.
Nadie ha vuelto del seno de la muerte,
por esto
su misterio se conserva intacto,
amenazante.
Sin saber si es amiga o enemiga,
ángel que nos transporte al otro lado
para ganar la ubicuidad eterna,
o fuerza que nos retorne a la materia:
todos vivimos la medrosa espera
resignados a la sorpresa de su encuentro
y al suplicio mortal que nos imponga.
(Vivo pensando en el trágico momento
que me transforme en ausencia sin regreso,
nombre sin rostro huyendo hacia el olvido,
absoluto silencio que se ahogue
en la ciega pupila del vacío,
o sombra que se incolore en la distancia.)
(Me duele presentir y también creer
que después de la muerte,
nadie podrá ir más allá del polvo,
del polvo donde debe consumar su fin eterno.)
44. Y Dios me hizo mujer – Gioconda Belli
Este poema es un acto de subversión divina: Gioconda Belli reescribe el Génesis desde la entraña misma del cuerpo femenino, no como un castigo ni un segundo intento, sino como obra maestra de la creación. No hay Adán ni costilla: hay una mujer hecha con “curvas”, “pliegues” y “suaves hondonadas”, tallada con precisión biológica y emoción lírica. Dios no es juez aquí, sino artesano, casi comadrona cósmica.
La imagen central del poema es poderosa: el cuerpo como taller de seres humanos. La mujer no es receptáculo pasivo, es arquitectura activa. Una metáfora fecunda, pero también peligrosa: en un mundo donde el cuerpo femenino ha sido campo de batalla, esta reapropiación es un gesto político.
Y sin embargo, no es solo un canto biológico. Es también una alabanza al deseo, al pensamiento, al instinto. Belli teje los sistemas nerviosos y las hormonas con los sueños y las ideas, demostrando que lo corporal y lo intelectual no son opuestos, sino parte del mismo mapa.
En su final, el poema se convierte en manifiesto identitario: “me levanto orgullosa todas las mañanas / y bendigo mi sexo.” No hay pudor ni culpa: hay afirmación radical. En una tradición literaria donde lo femenino ha sido objeto, Belli se levanta como sujeto sagrado, no por santidad, sino por carne.
Este poema cuestiona a Dios no al negarlo, sino al redefinirlo. Aquí, lo divino no impone normas, sino que habita en el cuerpo, lo habita desde adentro, y lo deja hablar.
Y Dios me hizo mujer
Gioconda Belli
Y Dios me hizo mujer,
de pelo largo,
ojos,
nariz y boca de mujer.
Con curvas
y pliegues
y suaves hondonadas
y me cavó por dentro,
me hizo un taller de seres humanos.
Tejió delicadamente mis nervios
y balanceó con cuidado
el número de mis hormonas.
Compuso mi sangre
y me inyectó con ella
para que irrigara
todo mi cuerpo;
nacieron así las ideas,
los sueños,
el instinto.
Todo lo que creó suavemente
a martillazos de soplidos
y taladrazos de amor,
las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días
por las que me levanto orgullosa
todas las mañanas
y bendigo mi sexo.
45. Poema trágico con dudosos logros cómicos – José Watanabe
Este poema es una negación elegante del dramatismo convencional. Watanabe desarma la épica de la muerte con una ironía sobria y una lucidez casi budista. No hay mártires, no hay santos, no hay himnos. Solo una familia modesta que muere como vive: sin ruido, sin sacerdotes, sin médicos ni espectadores.
Desde el título, el poeta anuncia su juego: esto es “trágico”, sí, pero con “dudosos logros cómicos”. Es decir, se ríe, pero con la risa rota. La estampa inicial es luminosa: la familia en la playa, bajo el sol. Pero esa normalidad esconde un hilo trágico subterráneo, una aceptación serena de la muerte como parte del paisaje.
El padre es descrito como un “Prometeo lamentable”, devorado no por águilas mitológicas, sino por “el cáncer más bravo”. La heroicidad clásica se sustituye por una enfermedad silenciosa. No hay rebelión. Solo deterioro. Pero tampoco hay patetismo. La muerte es común, doméstica. Casi natural.
Watanabe construye un linaje humilde: relojeros, taxistas, empleados públicos. Una “tribu” de personas no notables, invisibles, que de vez en cuando se ponen “trágicos” solo para preguntarse por la muerte. Pero después siguen escuchando el murmullo del mar.
Ese murmullo —“que es el morir”— reconcilia a los vivos con sus propios actos de crueldad infantil:
“matando sapos sin misericordia, / reventándolos con un palo…”
El poeta nos obliga a recordar que el mal no necesita explicación teológica: es banal, incluso divertido. No hay moral, solo memoria.
El poema cierra con una imagen brutal:
“como esperando el vuelo del garrote / sobre nuestra barriga / sobre nuestra cabeza / nada notable.”
La muerte no es juicio, sino mecánica. El garrote no distingue. Y eso —esa ausencia total de excepción o trascendencia— es más aterrador que cualquier infierno.
Watanabe cuestiona aquí todo: el valor del heroísmo, la utilidad del lenguaje metafórico, la necesidad de dioses, el consuelo del arte. Lo que queda es una poesía de lo menor, de lo simple, de lo apenas dicho. Pero en esa modestia habita su potencia.
Poema trágico con dudosos logros cómicos
José Watanabe
Mi familia no tiene médico
ni sacerdote ni visitas
y todos se tienden en la playa
saludables bajo el sol del verano.
Algunas yerbas nos curan los males del estómago
y la religión sólo entra con las campanas alborotando los
canarios.
Aquí todos se han muerto con una modestia conmovedora,
mi padre, por ejemplo, el lamentable Prometeo
silenciosamente picado por el cáncer más bravo que las
águilas.
Ahora nosotros
ninguno doctor o notable
en el corazón de modestas tribus,
la tribu de los relojeros
la más triste de los empleados públicos
la de los taxistas
la de los dueños de fonda
de vez en cuando nos ponemos trágicos y nos preguntamos
por la muerte.
Pero hoy estamos aquí escuchando el murmullo de la mar
que es el morir.
Y este murmullo nos reconcilia con el otro murmullo del río
por cuya ribera anduvimos matando sapos sin misericordia,
reventándolos con un palo sobre las piedras del río tan
metafórico
que da risa.
Y nadie había en la ribera contemplando nuestras vidas hace
años
sino solamente nosotros
los que ahora descansamos colorados bajo el verano
como esperando el vuelo del garrote
sobre nuestra barriga
sobre nuestra cabeza
nada notable
nada notable.
46. Libertad – Otto René Castillo
Este poema no celebra la libertad como un concepto abstracto ni como una estatua que adorna discursos vacíos. La celebra como carne herida, como cuerpo que ha resistido. Otto René Castillo no teoriza sobre la libertad: la encarna. La escribe con golpes, con piel torturada, con testículos orgullosos —sí, porque su libertad es corporal, viril, real, no un símbolo sino un grito que respira.
Desde el inicio, el verso quiebra cualquier visión romántica: “tenemos / por ti / tantos golpes / acumulados en la piel, / que ya ni de pie / cabemos en la muerte.” Es decir, la lucha ha sido tan larga, tan brutal, que hasta la muerte resulta insuficiente. Ya no cabe más dolor.
La palabra libertad se repite como un mantra, pero también como una inscripción en la carne. Está en los ojos, en las manos, en la frente, en la espalda. Es una llanura infinita sobre la cual se escribe con sangre y resistencia. La libertad no es idea: es territorio físico. Es cuerpo.
Y ese cuerpo ha sido golpeado tantas veces que ha trascendido la posibilidad de morir. La muerte ya no asusta. Lo que importa es que, pase lo que pase, la libertad no tiene muerte. Esta afirmación es política, sí, pero también metafísica: la libertad sobrevive a los verdugos porque se instala como esencia irreductible en quienes han amado y resistido.
La última estrofa transforma la lucha en vigilia y sueño. Castillo no termina con rabia, sino con ternura. La libertad no es solo coraje: es también un nombre bello del que se enamora uno suavemente. Esta ambivalencia —entre lo brutal y lo poético, entre el garrote y la dulzura— es lo que vuelve este poema inolvidable.
Otto René Castillo no escribe desde la teoría ni desde la nostalgia. Escribe desde la carne viva. Y por eso, cuando nombra la libertad, no lo hace como quien canta un himno, sino como quien aprieta los dientes y resiste. Esa es su poesía.
Libertad
Otto Rene Castillo
Tenemos
por ti
tantos golpes
acumulados
en la piel,
que ya ni de pie
cabemos en la muerte.
En mi país,
la libertad no es sólo
un delicado viento del alma,
sino también un coraje de piel.
En cada milímetro
de su llanura infinita
está tu nombre escrito:
libertad.
En las manos torturadas.
En los ojos,
abiertos al asombro
del luto.
En la frente,
cuando ella aletea dignidad.
En el pecho,
donde un aguante varón
nos crece en grande.
En la espalda y los pies
que sufren tanto.
En los testículos,
orgullecidos de sí.
Ahí tu nombre,
tu suave y tierno nombre,
cantando en esperanza y coraje.
Hemos sufrido
en tantas partes
los golpes del verdugo
y escrito en tan poca piel
tantas veces su nombre,
que ya no podemos morir,
porque la libertad
no tiene muerte.
Nos pueden
seguir golpeando,
que conste, si pueden.
Tú siempre serás la victoriosa,
libertad.
Y cuando nosotros
disparemos
el último cartucho,
tú serás la primera
que cante en la garganta
de mis compatriotas,
libertad.
Porque
nada hay más bello
sobre la anchura
de la tierra,
que un pueblo libre,
gallardo pie,
sobre un sistema
que concluye.
La libertad,
entonces,
vigila y sueña
cuando nosotros
entramos a la noche
o Ilegamos al día,
suavemente enamorados
de su nombre tan bello:
libertad.
47. La fórmula secreta – Juan Rulfo
Este no es un poema. Es una súplica que se pudre en el polvo, una letanía de los que ya ni siquiera tienen fe en la queja. En La fórmula secreta, Juan Rulfo captura con precisión sobrenatural la desolación de los olvidados. No es solo pobreza. Es el hartazgo de estar condenados al hambre, generación tras generación, como si fuera una maldición escrita en la médula de la tierra.
Aquí no hay metáforas celestiales ni consuelo religioso. Lo que hay es una verdad descarnada: “todos / estamos a medio morir / y no tenemos ni siquiera / dónde caernos muertos.” La voz poética, coral y quebrada, no busca redención. Busca que alguien, cualquiera, escuche. Pero el único que responde es un catálogo de santos y letanías deformadas por el abandono: Ruega por nosotros… como si rezar sirviera de algo cuando hasta San Mateo amaneció con la cara ensombrecida.
Este poema cuestiona a Dios, sí, pero también a la Historia, al destino, a la estructura misma del lenguaje que promete sin cumplir. Repite el formato de una misa —salmo, plegaria, letanía— pero para denunciar su fracaso. El lenguaje religioso se convierte en ironía amarga. Lo sagrado, en sarcasmo.
Rulfo no ofrece esperanza. Solo una advertencia: “Alguien tendrá que oírnos.” Porque si no lo hacen, lo que viene no será una revolución… será una muerte extendida como relámpago sobre la tierra, silenciosa pero total.
Este texto es poesía pura, de la que no quiere consolarte, sino despertarte a gritos.
Juan Rulfo
La fórmula secreta
i
Ustedes dirán que es pura necedad la mía,
que es un desatino lamentarse de la suerte,
y cuantimás de esta tierra pasmada
donde nos olvidó el destino
La verdad es que cuesta trabajo
aclimatarse al hambre
Y aunque digan que el hambre
repartida entre muchos
toca a menos,
lo único cierto es que aquí
todos
estamos a medio morir
y no tenemos ni siquiera
dónde caernos muertos
Según parece
ya nos viene de a derecho la de malas.
Nada de que hay que echarle nudo ciego
a este asunto.
Nada de eso.
Desde que el mundo es mundo
hemos andado con el ombligo pegado al espinazo
y agarrándonos del viento con las uñas.
Se nos regatea hasta la sombra
y a pesar de todo
así seguimos:
medio aturdidos por el maldecido sol
que nos cunde a diario a despedazos,
siempre con la misma jeringa,
como si quisiera revivir más el rescoldo.
Aunque bien sabemos
que ni ardiendo en brasas
se nos prenderá la suerte.
Pero somos porfiados.
Tal vez esto tenga compostura.
El mundo está inundado de gente como nosotros,
de mucha gente como nosotros.
Y alguien tiene que oírnos,
alguien y algunos más,
aunque les revienten o reboten
nuestros gritos.
No es que seamos alzados,
ni le estamos pidiendo limosnas a la luna.
Ni está en nuestro camino buscar de prisa la covacha
o arrancar pa’l monte
cada que nos cuchilean los perros.
Alguien tendrá que oírnos
Cuando dejemos de gruñir como avispas en
enjambre,
o nos volvamos cola de remolino,
o cuando terminemos por escurrirnos sobre
la tierra
como un relámpago de muertos,
entonces
tal vez
nos llegue a todos
el remedio.
ii
Cola de relámpago,
remolino de muertos.
Con el vuelo que llevan,
poco les durará el esfuerzo.
Tal vez acaben deshechos en espuma
o se los trague este aire lleno de cenizas.
Y hasta pueden perderse
yendo a tientas
entre la revuelta obscuridad.
Al fin al cabo ya son puro escombro.
El alma se la han de haber partido a golpes
de tanto potreones a la vida.
Puede que se acalambren entre las hebras
heladas de la noche,
o el miedo los liquide
borrándoles hasta el resuello.
San Mateo amaneció desde ayer
con la cara ensombrecida.
Ruega por nosotros.
Ánimas benditas del purgatorio.
Ruega por nosotros.
Tan alta que está la noche y ni con qué velarlos.
Ruega por nosotros.
Santo Dios, Santo Inmortal.
Ruega por nosotros.
Ya están todos medio pachiches de tanto que el sol
les ha sorbido el jugo.
Ruega por nosotros.
Santo san Antoñito.
Ruega por nosotros.
Atajo de malvados, punta de holgazanes.
Ruega por nosotros.
Sarta de bribones, retahíla de vagos.
Ruega por nosotros.
Cáfila de bandidos.
Ruega por nosotros.
Al menos éstos ya no vivirán calados por el hambre.
48. Ese Cristo – Pita Amor
Aquí no hay sumisión ni redención. Hay rabia. Hay hambre. Hay una mujer enfrentando al dogma con la lengua afilada del deseo. En Ese Cristo, Pita Amor convierte el infierno —figura teológica por excelencia— en un espacio íntimo, deseado, incluso reclamado como propio. No es castigo, es territorio.
El poema juega con la tradición del soneto, pero la quiebra por dentro. El oxímoron domina: “infierno de sal”, “hielo incandescente”, “eternidad impotente”. No hay lógica ni salvación posible. El infierno ya no es una promesa del más allá; es un presente estético y emocional donde el amor se transforma en condena lúcida.
Y entonces, la revelación: “Este infierno de sal que es ya tan mío / formado por tu amor, pensado y frío”. No es Dios quien castiga: es el amor mismo. Un amor sin redención, sin ternura, construido desde el pensamiento, no desde el cuerpo. Amor como herejía. Amor como infierno voluntario.
Este poema cuestiona a Cristo, pero no con blasfemia vulgar, sino con un retorcimiento místico y erótico. El sujeto lírico no rechaza la doctrina cristiana: la subvierte. Hace del tormento una elección, de la llama un amante, de la culpa una herencia genética.
Pita Amor, con su voz única y desbordada, no pide perdón ni ofrece disculpas. Reescribe el espacio teológico desde la carne, el goce y la conciencia poética. En su infierno no hay demonios, hay lucidez. Y si Cristo la espera al final del túnel, será para culparlo también de haberla amado mal.
Ese Cristo
Guadalupe "Pita" Amor
Este infierno de sal en que no creo
este infierno de fuego tan candente
este infierno de hielo incandescente
este infierno sin cielo que no veo
Este infierno eterno donde leo
la eternidad eterna e impotente,
la eternidad eterna y ascendente
este infierno voraz que yo deseo
Este infierno de fuego hipotecado,
del reloj, del presente, del pasado
Este infierno de llamas que calcina
devasta, incinera y asesina
Este infierno de sal que es ya tan mío
formado por tu amor, pensado y frío
49. Contra la muerte – Gonzalo Rojas
Este poema es un alarido. Una declaración brutal de amor a la vida, dicha con los dientes apretados y las manos sucias de desesperación. Rojas no se arrodilla ante la muerte ni la romantiza. La vomita. Le arranca los ojos al mundo para no ver más féretros desfilar. Porque no hay metáfora que alcance: la sangre sigue “todavía caliente en los cajones”.
“Dios no me sirve. Nadie me sirve para nada”, confiesa, y no lo dice con amargura gratuita, sino como quien ha buscado todas las respuestas y ha vuelto con las manos vacías. Este poema no niega lo sagrado; lo deja caer. La religión, la historia, el progreso: todo es incapaz de justificar una vida que termina sin saber por qué.
La voz poética es feroz y lúcida. Quiere entender qué sentido tiene amar con furia, besar pétalos, abrir el mundo en las mujeres, si al final lo único seguro es “dormir en dos metros de cemento allá abajo”. Y lo que más duele no es morir, sino vivir sin esperanza “de vivir / fuera del tiempo oscuro”. No hay trascendencia: solo hambre.
Y sin embargo, ama. Ama rabiosamente. No “se llora” a sí mismo porque todo “ha de ser como ha de ser”, pero tampoco se rinde al consuelo barato. Rojas lanza un manifiesto de la materia, de los cuerpos, de lo vivido a ras de suelo. Rechaza la evasión metafísica y se planta en el presente con los pies en la tierra y el esqueleto libre.
En esta colección de poetas que cuestionan todo, Gonzalo Rojas es el más encarnado, el más terroso. Es un santo sin iglesia que escribe con fuego en la lengua. Contra la muerte, sí, pero también contra el silencio.
Contra la muerte
Gonzalo Rojas
Me arranco las visiones y me arranco los ojos cada día que pasa.
No quiero ver ¡no puedo! ver morir a los hombres cada día.
Prefiero ser de piedra, estar oscuro,
a soportar el asco de ablandarme por dentro y sonreír
a diestra y a siniestra con tal de prosperar en mi negocio.
No tengo otro negocio que estar aquí diciendo la verdad
en mitad de la calle y hacia todos los vientos:
la verdad de estar vivo, únicamente vivo,
con los pies en la tierra y el esqueleto libre en este mundo.
¿Qué sacamos con eso de saltar hasta el sol con nuestras máquinas
a la velocidad del pensamiento, demonios: qué sacamos
con volar más allá del infinito
si seguimos muriendo sin esperanza alguna de vivir
fuera del tiempo oscuro?
Dios no me sirve. Nadie me sirve para nada.
Pero respiro, y como, y hasta duermo
pensando que me faltan unos diez o veinte años para irme
de bruces, como todos, a dormir en dos metros de cemento allá abajo.
No lloro, no me lloro. Todo ha de ser así como ha de ser,
pero no puedo ver cajones y cajones
pasar, pasar, pasar, pasar cada minuto
llenos de algo, rellenos de algo, no puedo ver
todavía caliente la sangre en los cajones.
Toco esta rosa, beso sus pétalos, adoro
la vida, no me canso de amar a las mujeres: me alimento
de abrir el mundo en ellas. Pero todo es inútil,
porque yo mismo soy una cabeza inútil
lista para cortar, por no entender qué es eso
de esperar otro mundo de este mundo.
Me hablan del Dios o me hablan de la Historia. Me río
de ir a buscar tan lejos la explicación del hambre
que me devora, el hambre de vivir como el sol
en la gracia del aire, eternamente.
50. La oración del ateo – Miguel de Unamuno
Este poema no es una blasfemia abierta. Es algo más complejo, más desgarrado: una plegaria dirigida a un Dios que no existe, pero cuya ausencia duele más que su presencia. Es la contradicción encarnada. Un grito entre el escepticismo intelectual y la necesidad emocional de creer. Y ese abismo —entre razón y fe, entre silencio divino y deseo humano— es el lugar donde vive este poema.
Unamuno invoca a un Dios inexistente como si sí existiera. Le habla. Le reclama. Lo construye con palabras solo para acusarlo de no estar. Y en ese gesto hay una carga dramática y existencial demoledora. Porque, si Dios no está, ¿quién nos escucha? ¿quién nos consuela? ¿quién nos da sentido? La nada. Y en esa nada, Unamuno levanta un templo de paradojas.
“¡Qué grande eres, mi Dios! Eres tan grande
que no eres sino Idea…”
Aquí, Dios no es una presencia metafísica, sino una invención colosal del pensamiento humano. Un artefacto de consuelo. Un eco de la infancia —cuando el ama le contaba historias para aliviar su tristeza— convertido ahora en silencio absoluto.
Y entonces llega el cierre. Uno de los versos más demoledores de toda la poesía en español:
“Dios no existente, pues si Tú existieras,
existiría yo también de veras.”
Ese “existiría yo también de veras” desmantela toda certeza. Es una declaración de angustia ontológica: si Dios no existe, yo tampoco. Todo es sombra, máscara, vacío. El sujeto poético queda suspendido en una existencia que no puede afirmarse porque no hay un Otro absoluto que la sostenga.
Este poema no es un simple “yo no creo en Dios”. Es: “no puedo creer, pero me duele no creer”. Es la contradicción hecha arte. Un clásico de la fe que se pudre, pero no muere. Y por eso, sigue doliendo. Sigue siendo urgente.
La oración del ateo
Miguel de Unamuno
Oye mi ruego Tú, Dios que no existes,
y en tu nada recoge estas mis quejas,
Tú que a los pobres hombres nunca dejas
sin consuelo de engaño. No resistes
a nuestro ruego y nuestro anhelo vistes.
Cuando Tú de mi mente más te alejas,
más recuerdo las plácidas consejas
con que mi ama endulzóme noches tristes.
¡Qué grande eres, mi Dios! Eres tan grande
que no eres sino Idea; es muy angosta
la realidad por mucho que se expande
para abarcarte. Sufro yo a tu costa,
Dios no existente, pues si Tú existieras
existiría yo también de veras.
50 poemas en español que dejan cicatriz
Estos 50 poemas no están aquí para adornar repisas ni complacer algoritmos. Están para quedarse bajo la piel. Son versos que aman, que odian, que dudan, que interrogan a Dios y le escupen al lenguaje cuando ya no alcanza. No son una lista definitiva, pero sí una cartografía emocional de lo que arde en la literatura hispanoamericana: amor, muerte, deseo, fe, rabia, memoria, identidad, patria.
Hay poemas que celebran, otros que incendian. Algunos son susurros; otros, martillazos. Pero todos tienen algo en común: no se olvidan. Porque no vinieron a complacer, sino a romper algo dentro de ti.
La selección se nutrió tanto de lecturas personales como de fuentes confiables y ampliamente consultadas en el mundo hispano, como Poemas del Alma, A media voz, Ciudad Seva, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Cultura UNAM, y múltiples antologías literarias editadas por Cátedra, Visor y Hiperión.
Esta antología es solo el comienzo. Un manifiesto íntimo para quien se atreve a leer con el cuerpo y no con el deber. Porque en tiempos de skimming y pantallas, seguir leyendo poesía —con hambre, con rabia, con amor— es, todavía, un acto radical.
Preguntas (im)frecuentes sobre esta antología
¿Por qué estos poemas y no otros?
Porque no buscamos los “mejores”. Buscamos los que muerden, los que dejan algo roto. Esto no es canon: es herida.
¿Están todos los grandes autores de la poesía en español?
No. Y no queremos que estén todos. Esta no es una enciclopedia. Es una bomba casera hecha de versos que nos cambiaron.
¿Puedo sugerir un poema para futuras ediciones?
Claro. Pero no esperes que lo incluyamos por educación. En País Lector, los poemas entran porque nos sacuden, no porque son famosos.
Si estos poemas te tocaron una fibra (o te rompieron algo por dentro), lo que viene te va a doler más.
En País Lector enviamos dos veces por semana lecturas que incomodan, ideas que incendian, y artefactos que no sabías que necesitabas.
Suscríbete gratis y recibe:
- Artículos que no obedecen al algoritmo
- Experimentos editoriales con IA, glitch y literatura
- Proyectos secretos, separadores malditos y libros prohibidos